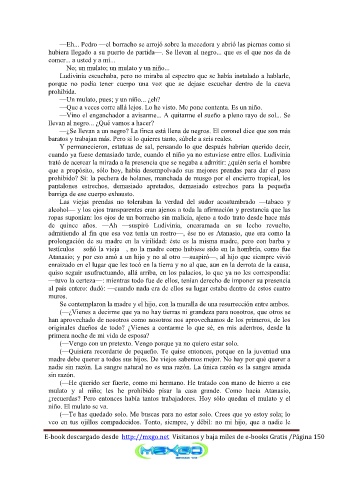Page 150 - La muerte de Artemio Cruz
P. 150
—Eh... Pedro —el borracho se arrojó sobre la mecedora y abrió las piernas como si
hubiera llegado a su puerto de partida—. Se llevan al negro... que es el que nos da de
comer... a usted y a mí...
—No; un mulato; un mulato y un niño...
Ludivinia escuchaba, pero no miraba al espectro que se había instalado a hablarle,
porque no podía tener cuerpo una voz que se dejase escuchar dentro de la cueva
prohibida.
—Un mulato, pues; y un niño... ¿eh?
—Que a veces corre allá lejos. Lo he visto. Me pone contenta. Es un niño.
—Vino el enganchador a avisarme... A quitarme el sueño a pleno rayo de sol... Se
llevan al negro... ¿Qué vamos a hacer?
—¿Se llevan a un negro? La finca está llena de negros. El coronel dice que son más
baratos y trabajan más. Pero si lo quieres tanto, súbele a seis reales.
Y permanecieron, estatuas de sal, pensando lo que después habrían querido decir,
cuando ya fuese demasiado tarde, cuando el niño ya no estuviese entre ellos. Ludivinia
trató de acercar la mirada a la presencia que se negaba a admitir: ¿quién sería el hombre
que a propósito, sólo hoy, había desempolvado sus mejores prendas para dar el paso
prohibido? Sí: la pechera de holanes, manchada de musgo por el encierro tropical, los
pantalones estrechos, demasiado apretados, demasiado estrechos para la pequeña
barriga de ese cuerpo exhausto.
Las viejas prendas no toleraban la verdad del sudor acostumbrado —tabaco y
alcohol— y los ojos transparentes eran ajenos a toda la afirmación y prestancia que las
ropas suponían: los ojos de un borracho sin malicia, ajeno a todo trato desde hace más
de quince años. —Ah —suspiró Ludivinia, encaramada en su lecho revuelto,
admitiendo al fin que esa voz tenía un rostro—, ése no es Atanasio, que era como la
prolongación de su madre en la virilidad: éste es la misma madre, pero con barba y
testículos —soñó la vieja—, no la madre como hubiese sido en la hombría, como fue
Atanasio; y por eso amó a un hijo y no al otro —suspiró—, al hijo que siempre vivió
enraizado en el lugar que les tocó en la tierra y no al que, aun en la derrota de la causa,
quiso seguir usufructuando, allá arriba, en los palacios, lo que ya no les correspondía:
—tuvo la certeza—: mientras todo fue de ellos, tenían derecho de imponer su presencia
al país entero: dudó: —cuando nada era de ellos su lugar estaba dentro de estos cuatro
muros.
Se contemplaron la madre y el hijo, con la muralla de una resurrección entre ambos.
(—¿Vienes a decirme que ya no hay tierras ni grandeza para nosotros, que otros se
han aprovechado de nosotros como nosotros nos aprovechamos de los primeros, de los
originales dueños de todo? ¿Vienes a contarme lo que sé, en mis adentros, desde la
primera noche de mi vida de esposa?
(—Vengo con un pretexto. Vengo porque ya no quiero estar solo.
(—Quisiera recordarte de pequeño. Te quise entonces, porque en la juventud una
madre debe querer a todos sus hijos. De viejos sabemos mejor. No hay por qué querer a
nadie sin razón. La sangre natural no es una razón. La única razón es la sangre amada
sin razón.
(—He querido ser fuerte, como mi hermano. He tratado con mano de hierro a ese
mulato y al niño; les he prohibido pisar la casa grande. Como hacía Atanasio,
¿recuerdas? Pero entonces había tantos trabajadores. Hoy sólo quedan el mulato y el
niño. El mulato se va.
(—Te has quedado solo. Me buscas para no estar solo. Crees que yo estoy sola; lo
veo en tus ojillos compadecidos. Tonto, siempre, y débil: no mi hijo, que a nadie le
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 150