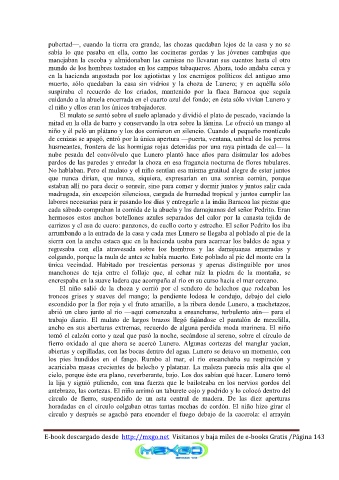Page 143 - La muerte de Artemio Cruz
P. 143
pubertad—, cuando la tierra era grande, las chozas quedaban lejos de la casa y no se
sabía lo que pasaba en ella, como las cocineras gordas y las jóvenes cambujas que
manejaban la escoba y almidonaban las camisas no llevaran sus cuentos hasta el otro
mundo de los hombres tostados en los campos tabaqueros. Ahora, todo andaba cerca y
en la hacienda angostada por los agiotistas y los enemigos políticos del antiguo amo
muerto, sólo quedaban la casa sin vidrios y la choza de Lunero; y en aquélla sólo
suspiraba el recuerdo de los criados, mantenido por la flaca Baracoa que seguía
cuidando a la abuela encerrada en el cuarto azul del fondo; en ésta sólo vivían Lunero y
el niño y ellos eran los únicos trabajadores.
El mulato se sentó sobre el suelo aplanado y dividió el plato de pescado, vaciando la
mitad en la olla de barro y conservando la otra sobre la lámina. Le ofreció un mango al
niño y él peló un plátano y los dos comieron en silencio. Cuando el pequeño montículo
de cenizas se apagó, entró por la única apertura —puerta, ventana, umbral de los perros
husmeantes, frontera de las hormigas rojas detenidas por una raya pintada de cal— la
nube pesada del convólvulo que Lunero plantó hace años para disimular los adobes
pardos de las paredes y enredar la choza en esa fragancia nocturna de flores tubulares.
No hablaban. Pero el mulato y el niño sentían esa misma gratitud alegre de estar juntos
que nunca dirían, que nunca, siquiera, expresarían en una sonrisa común, porque
estaban allí no para decir o sonreír, sino para comer y dormir juntos y juntos salir cada
madrugada, sin excepción silenciosa, cargada de humedad tropical y juntos cumplir las
labores necesarias para ir pasando los días y entregarle a la india Baracoa las piezas que
cada sábado compraban la comida de la abuela y las damajuanas del señor Pedrito. Eran
hermosos estos anchos botellones azules separados del calor por la canasta tejida de
carrizos y el asa de cuero: panzones, de cuello corto y estrecho. El señor Pedrito los iba
arrumbando a la entrada de la casa y cada mes Lunero se llegaba al poblado al pie de la
sierra con la ancha estaca que en la hacienda usaba para acarrear los baldes de agua y
regresaba con ella atravesada sobre los hombros y las damajuanas amarradas y
colgando, porque la mula de antes se había muerto. Este poblado al pie del monte era la
única vecindad. Habitado por trescientas personas y apenas distinguible por unos
manchones de teja entre el follaje que, al echar raíz la piedra de la montaña, se
encrespaba en la suave ladera que acompaña al río en su curso hacia el mar cercano.
El niño salió de la choza y corrió por el sendero de helechos que rodeaban los
troncos grises y suaves del mango; la pendiente lodosa le condujo, debajo del cielo
escondido por la flor roja y el fruto amarillo, a la ribera donde Lunero, a machetazos,
abrió un claro junto al río —aquí comenzaba a ensancharse, turbulento aún— para el
trabajo diario. El mulato de largos brazos llegó fajándose el pantalón de mezclilla,
ancho en sus aberturas extremas, recuerdo de alguna perdida moda marinera. El niño
tomó el calzón corto y azul que pasó la noche, secándose al sereno, sobre el círculo de
fierro oxidado al que ahora se acercó Lunero. Algunas cortezas del manglar yacían,
abiertas y cepilladas, con las bocas dentro del agua. Lunero se detuvo un momento, con
los pies hundidos en el fango. Rumbo al mar, el río ensanchaba su respiración y
acariciaba masas crecientes de helecho y platanar. La maleza parecía más alta que el
cielo, porque éste era plano, reverberante, bajo. Los dos sabían qué hacer. Lunero tomó
la lija y siguió puliendo, con una fuerza que le bailoteaba en los nervios gordos del
antebrazo, las cortezas. El niño arrimó un taburete cojo y podrido y lo colocó dentro del
círculo de fierro, suspendido de un asta central de madera. De las diez aperturas
horadadas en el círculo colgaban otras tantas mechas de cordón. El niño hizo girar el
círculo y después se agachó para encender el fuego debajo de la cacerola: el arrayán
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 143