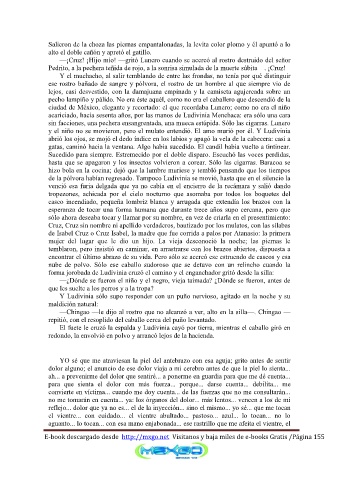Page 155 - La muerte de Artemio Cruz
P. 155
Salieron de la choza las piernas empantalonadas, la levita color plomo y él apuntó a lo
alto el doble cañón y apretó el gatillo.
—¡Cruz! ¡Hijo mío! —gritó Lunero cuando se acercó al rostro destruido del señor
Pedrito, a la pechera teñida de rojo, a la sonrisa simulada de la muerte súbita—. ¡Cruz!
Y el muchacho, al salir temblando de entre las frondas, no tenía por qué distinguir
ese rostro bañado de sangre y pólvora, el rostro de un hombre al que siempre vio de
lejos, casi desvestido, con la damajuana empinada y la camiseta agujereada sobre un
pecho lampiño y pálido. No era éste aquél, como no era el caballero que descendió de la
ciudad de México, elegante y recortado: el que recordaba Lunero; como no era el niño
acariciado, hacía sesenta años, por las manos de Ludivinia Menchaca: era sólo una cara
sin facciones, una pechera ensangrentada, una mueca estúpida. Sólo las cigarras. Lunero
y el niño no se movieron, pero el mulato entendió. El amo murió por él. Y Ludivinia
abrió los ojos, se mojó el dedo índice en los labios y apagó la vela de la cabecera: casi a
gatas, caminó hacia la ventana. Algo había sucedido. El candil había vuelto a tintinear.
Sucedido para siempre. Estremecido por el doble disparo. Escuchó las voces perdidas,
hasta que se apagaron y los insectos volvieron a corear. Sólo las cigarras. Baracoa se
hizo bola en la cocina; dejó que la lumbre muriese y tembló pensando que los tiempos
de la pólvora habían regresado. Tampoco Ludivinia se movió, hasta que en el silencio la
venció esa furia delgada que ya no cabía en el encierro de la recámara y salió dando
tropezones, achicada por el cielo nocturno que asomaba por todos los boquetes del
casco incendiado, pequeña lombriz blanca y arrugada que extendía los brazos con la
esperanza de tocar una forma humana que durante trece años supo cercana, pero que
sólo ahora deseaba tocar y llamar por su nombre, en vez de criarla en el presentimiento:
Cruz, Cruz sin nombre ni apellido verdaderos, bautizado por los mulatos, con las sílabas
de Isabel Cruz o Cruz Isabel, la madre que fue corrida a palos por Atanasio: la primera
mujer del lugar que le dio un hijo. La vieja desconoció la noche; las piernas le
temblaron, pero insistió en caminar, en arrastrarse con los brazos abiertos, dispuesta a
encontrar el último abrazo de su vida. Pero sólo se acercó ese estruendo de cascos y esa
nube de polvo. Sólo ese caballo sudoroso que se detuvo con un relincho cuando la
forma jorobada de Ludivinia cruzó el camino y el enganchador gritó desde la silla:
—¿Dónde se fueron el niño y el negro, vieja taimada? ¿Dónde se fueron, antes de
que les suelte a los perros y a la tropa?
Y Ludivinia sólo supo responder con un puño nervioso, agitado en la noche y su
maldición natural:
—Chingao —le dijo al rostro que no alcanzó a ver, alto en la silla—. Chingao —
repitió, con el resoplido del caballo cerca del puño levantado.
El fuete le cruzó la espalda y Ludivinia cayó por tierra, mientras el caballo giró en
redondo, la envolvió en polvo y arrancó lejos de la hacienda.
YO sé que me atraviesan la piel del antebrazo con esa aguja; grito antes de sentir
dolor alguno; el anuncio de ese dolor viaja a mi cerebro antes de que la piel lo sienta...
ah... a prevenirme del dolor que sentiré... a ponerme en guardia para que me dé cuenta...
para que sienta el dolor con más fuerza... porque... darse cuenta... debilita... me
convierte en víctima... cuando me doy cuenta... de las fuerzas que no me consultarán...
no me tomarán en cuenta... ya: los órganos del dolor... más lentos... vencen a los de mi
reflejo... dolor que ya no es... el de la inyección... sino el mismo... yo sé... que me tocan
el vientre... con cuidado... el vientre abultado... pastoso... azul... lo tocan... no lo
aguanto... lo tocan... con esa mano enjabonada... ese rastrillo que me afeita el vientre, el
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 155