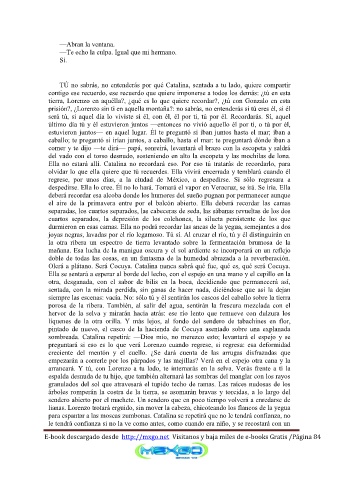Page 84 - La muerte de Artemio Cruz
P. 84
—Abran la ventana.
—Te echo la culpa. Igual que mi hermano.
Sí.
TÚ no sabrás, no entenderás por qué Catalina, sentada a tu lado, quiere compartir
contigo ese recuerdo, ese recuerdo que quiere imponerse a todos los demás: ¿tú en esta
tierra, Lorenzo en aquélla?, ¿qué es lo que quiere recordar?, ¿tú con Gonzalo en esta
prisión?, ¿Lorenzo sin ti en aquella montaña?: no sabrás, no entenderás si tú eres él, si él
será tú, si aquel día lo viviste si él, con él, él por ti, tú por él. Recordarás. Sí, aquel
último día tú y él estuvieron juntos —entonces no vivió aquello él por ti, o tú por él,
estuvieron juntos— en aquel lugar. Él te preguntó si iban juntos hasta el mar; iban a
caballo; te preguntó si irían juntos, a caballo, hasta el mar: te preguntará dónde iban a
comer y te dijo —te dirá— papá, sonreirá, levantará el brazo con la escopeta y saldrá
del vado con el torso desnudo, sosteniendo en alto la escopeta y las mochilas de lona.
Ella no estará allí. Catalina no recordará eso. Por eso tú tratarás de recordarlo, para
olvidar lo que ella quiere que tú recuerdes. Ella vivirá encerrada y temblará cuando él
regrese, por unos días, a la ciudad de México, a despedirse. Si sólo regresara a
despedirse. Ella lo cree. Él no lo hará. Tomará el vapor en Veracruz, se irá. Se iría. Ella
deberá recordar esa alcoba donde los humores del sueño pugnan por permanecer aunque
el aire de la primavera entre por el balcón abierto. Ella deberá recordar las camas
separadas, los cuartos separados, las cabeceras de seda, las sábanas revueltas de los dos
cuartos separados, la depresión de los colchones, la silueta persistente de los que
durmieron en esas camas. Ella no podrá recordar las ancas de la yegua, semejantes a dos
joyas negras, lavadas por el río legamoso. Tú sí. Al cruzar el río, tú y él distinguirán en
la otra ribera un espectro de tierra levantado sobre la fermentación brumosa de la
mañana. Esa lucha de la manigua oscura y el sol ardiente se incorporará en un reflejo
doble de todas las cosas, en un fantasma de la humedad abrazada a la reverberación.
Olerá a plátano. Será Cocuya. Catalina nunca sabrá qué fue, qué es, qué será Cocuya.
Ella se sentará a esperar al borde del lecho, con el espejo en una mano y el cepillo en la
otra, desganada, con el sabor de bilis en la boca, decidiendo que permanecerá así,
sentada, con la mirada perdida, sin ganas de hacer nada, diciéndose que así la dejan
siempre las escenas: vacía. No: sólo tú y él sentirán los cascos del caballo sobre la tierra
porosa de la ribera. También, al salir del agua, sentirán la frescura mezclada con el
hervor de la selva y mirarán hacia atrás: ese río lento que remueve con dulzura los
líquenes de la otra orilla. Y más lejos, al fondo del sendero de tabachines en flor,
pintado de nuevo, el casco de la hacienda de Cocuya asentado sobre una explanada
sombreada. Catalina repetirá: —Dios mío, no merezco esto; levantará el espejo y se
preguntará si eso es lo que verá Lorenzo cuando regrese, si regresa: esa deformidad
creciente del mentón y el cuello. ¿Se dará cuenta de las arrugas disfrazadas que
empezarán a correrle por los párpados y las mejillas? Verá en el espejo otra cana y la
arrancará. Y tú, con Lorenzo a tu lado, te internarás en la selva. Verás frente a ti la
espalda desnuda de tu hijo, que también alternará las sombras del manglar con los rayos
granulados del sol que atravesará el tupido techo de ramas. Las raíces nudosas de los
árboles romperán la costra de la tierra, se asomarán bravas y torcidas, a lo largo del
sendero abierto por el machete. Un sendero que en poco tiempo volverá a enredarse de
lianas. Lorenzo trotará erguido, sin mover la cabeza, chicoteando los flancos de la yegua
para espantar a las moscas zumbonas. Catalina se repetirá que no le tendrá confianza, no
le tendrá confianza si no la ve como antes, como cuando era niño, y se recostará con un
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 84