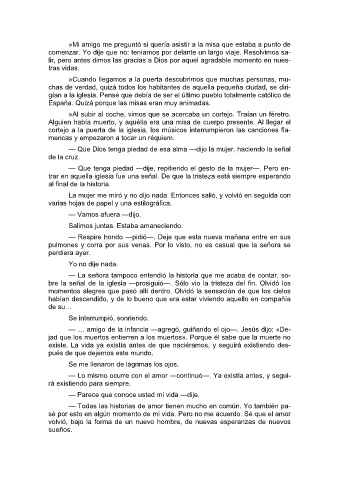Page 125 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 125
»Mi amigo me preguntó si quería asistir a la misa que estaba a punto de
comenzar. Yo dije que no: teníamos por delante un largo viaje. Resolvimos sa-
lir, pero antes dimos las gracias a Dios por aquel agradable momento en nues-
tras vidas.
»Cuando llegamos a la puerta descubrimos que muchas personas, mu-
chas de verdad, quizá todos los habitantes de aquella pequeña ciudad, se diri-
gían a la iglesia. Pensé que debía de ser el último pueblo totalmente católico de
España. Quizá porque las misas eran muy animadas.
»Al subir al coche, vimos que se acercaba un cortejo. Traían un féretro.
Alguien había muerto, y aquélla era una misa de cuerpo presente. Al llegar el
cortejo a la puerta de la iglesia, los músicos interrumpieron las canciones fla-
mencas y empezaron a tocar un réquiem.
— Que Dios tenga piedad de esa alma —dijo la mujer, haciendo la señal
de la cruz.
— Que tenga piedad —dije, repitiendo el gesto de la mujer—. Pero en-
trar en aquella iglesia fue una señal. De que la tristeza está siempre esperando
al final de la historia.
La mujer me miró y no dijo nada. Entonces salió, y volvió en seguida con
varias hojas de papel y una estilográfica.
— Vamos afuera —dijo.
Salimos juntas. Estaba amaneciendo.
— Respire hondo —pidió—. Deje que esta nueva mañana entre en sus
pulmones y corra por sus venas. Por lo visto, no es casual que la señora se
perdiera ayer.
Yo no dije nada.
— La señora tampoco entendió la historia que me acaba de contar, so-
bre la señal de la iglesia —prosiguió—. Sólo vio la tristeza del fin. Olvidó los
momentos alegres que pasó allí dentro. Olvidó la sensación de que los cielos
habían descendido, y de lo bueno que era estar viviendo aquello en compañía
de su…
Se interrumpió, sonriendo.
— … amigo de la infancia —agregó, guiñando el ojo—. Jesús dijo: «De-
jad que los muertos entierren a los muertos». Porque él sabe que la muerte no
existe. La vida ya existía antes de que naciéramos, y seguirá existiendo des-
pués de que dejemos este mundo.
Se me llenaron de lágrimas los ojos.
— Lo mismo ocurre con el amor —continuó—. Ya existía antes, y segui-
rá existiendo para siempre.
— Parece que conoce usted mi vida —dije.
— Todas las historias de amor tienen mucho en común. Yo también pa-
sé por esto en algún momento de mi vida. Pero no me acuerdo. Sé que el amor
volvió, bajo la forma de un nuevo hombre, de nuevas esperanzas de nuevos
sueños.