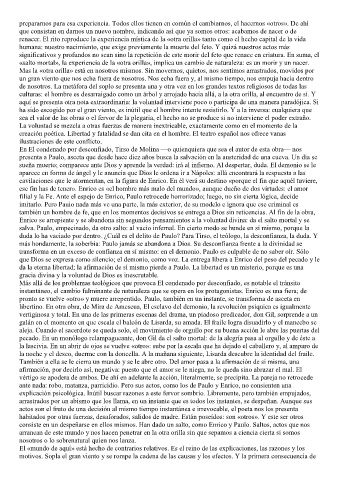Page 45 - Octavio Paz - El Arco y la Lira
P. 45
prepararnos para esa experiencia. Todos ellos tienen en común el cambiarnos, el hacernos «otros». De ahí
que consistan en darnos un nuevo nombre, indicando así que ya somos otros: acabamos de nacer o de
renacer. El rito reproduce la experiencia mística de la «otra orilla» tanto como el hecho capital de la vida
humana: nuestro nacimiento, que exige previamente la muerte del feto. Y quizá nuestros actos más
significativos y profundos no sean sino la repetición de este morir del feto que renace en criatura. En suma, el
«salto mortal», la experiencia de la «otra orilla», implica un cambio de naturaleza: es un morir y un nacer.
Mas la «otra orilla» está en nosotros mismos. Sin movernos, quietos, nos sentimos arrastrados, movidos por
un gran viento que nos echa fuera de nosotros. Nos echa fuera y, al mismo tiempo, nos empuja hacia dentro
de nosotros. La metáfora del soplo se presenta una y otra vez en los grandes textos religiosos de todas las
culturas: el hombre es desarraigado como un árbol y arrojado hacia allá, a la otra orilla, al encuentro de sí. Y
aquí se presenta otra nota extraordinaria: la voluntad interviene poco o participa de una manera paradójica. Si
ha sido escogido por el gran viento, es inútil que el hombre intente resistirlo. Y a la inversa: cualquiera que
sea el valor de las obras o el fervor de la plegaria, el hecho no se produce si no interviene el poder extraño.
La voluntad se mezcla a otras fuerzas de manera inextricable, exactamente como en el momento de la
creación poética. Libertad y fatalidad se dan cita en el hombre. El teatro español nos ofrece vanas
ilustraciones de este conflicto.
En El condenado por desconfiado, Tirso de Molina —o quienquiera que sea el autor de esta obra— nos
presenta a Paulo, asceta que desde hace diez años busca la salvación en la austeridad de una cueva. Un día se
sueña muerto; comparece ante Dios y aprende la verdad: irá al infierno. Al despertar, duda. El demonio se le
aparece en forma de ángel y le anuncia que Dios le ordena ir a Nápoles: allá encontrará la respuesta a las
cavilaciones que le atormentan, en la figura de Enrico. En él verá su destino «porque el fin que aquél tuviere,
ese fin has de tener». Enrico es «el hombre más malo del mundo», aunque dueño de dos virtudes: el amor
filial y la Fe. Ante el espejo de Enrico, Paulo retrocede horrorizado; luego, no sin cierta lógica, decide
imitarlo. Pero Pauio nada más ve una parte, la más exterior, de su modelo e ignora que ese criminal es
también un hombre de fe, que en los momentos decisivos se entrega a Dios sin reticencias. Al fin de la obra,
Enrico se arrepiente y se abandona sin segundos pensamientos a la voluntad divina: da el salto mortal y se
salva. Paulo, empecinado, da otro salto: al vacío infernal. En cierto modo se hunde en sí mismo, porque la
duda lo ha vaciado por dentro. ¿Cuál es el delito de Paulo? Para Tirso, el teólogo, la desconfianza, la duda. Y
más hondamente, la soberbia: Paulo jamás se abandona a Dios. Su desconfianza frente a la divinidad se
transforma en un exceso de confianza en sí mismo: en el demonio. Paulo es culpable de no saber oír. Sólo
que Dios se expresa como silencio; el demonio, como voz. La entrega libera a Enrico del peso del pecado y le
da la eterna libertad; la afirmación de sí mismo pierde a Paulo. La libertad es un misterio, porque es una
gracia divina y la voluntad de Dios es inescrutable.
Más allá de los problemas teológicos que provoca El condenado por desconfiado, es notable el tránsito
instantáneo, el cambio fulminante de naturaleza que se opera en los protagonistas. Enrico es una fiera; de
pronto se vuelve «otro» y muere arrepentido. Paulo, también en un instante, se transforma de asceta en
libertino. En otra obra, de Mira de Amescua, El esclavo del demonio, la revolución psíquica es igualmente
vertiginosa y total. En una de las primeras escenas del drama, un piadoso predicador, don Gil, sorprende a un
galán en el momento en que escala el balcón de Lisarda, su amada. El fraile logra disuadirlo y el mancebo se
aleja. Cuando el sacerdote se queda solo, el movimiento de orgullo por su buena acción le abre las puertas del
pecado. En un monólogo relampagueante, don Gil da el salto mortal: de la alegría pasa al orgullo y de éste a
la lascivia. En un abrir de ojos se vuelve «otro»: sube por la escala que ha dejado el caballero y, al amparo de
la noche y el deseo, duerme con la doncella. A la mañana siguiente, Lisarda descubre la identidad del fraile.
También a ella se le cierra un mundo y se le abre otro. Del amor pasa a la afirmación de sí misma, una
afirmación, por decirlo así, negativa: puesto que el amor se le niega, no le queda sino abrazar el mal. El
vértigo se apodera de ambos. De ahí en adelante la acción, literalmente, se precipita. La pareja no retrocede
ante nada: robo, matanza, parricidio. Pero sus actos, como los de Paulo y Enrico, no consienten una
explicación psicológica. Inútil buscar razones a este fervor sombrío. Libremente, pero también empujados,
arrastrados por un abismo que los llama, en un instante que es todos los instantes, se despeñan. Aunque sus
actos son el fruto de una decisión al mismo tiempo instantánea e irrevocable, el poeta nos los presenta
habitados por otras fuerzas, desaforados, salidos de madre. Están poseídos: son «otros». Y este ser otros
consiste en un despeñarse en ellos mismos. Han dado un salto, como Enrico y Paulo. Saltos, actos que nos
arrancan de este mundo y nos hacen penetrar en la otra orilla sin que sepamos a ciencia cierta si somos
nosotros o lo sobrenatural quien nos lanza.
El «mundo de aquí» está hecho de contrarios relativos. Es el reino de las explicaciones, las razones y los
motivos. Sopla el gran viento y se rompe la cadena de las causas y los efectos. Y la primera consecuencia de