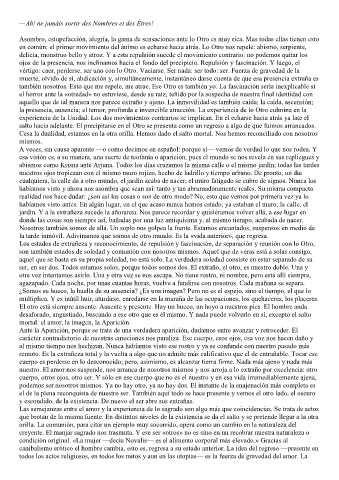Page 49 - Octavio Paz - El Arco y la Lira
P. 49
—Ah! ne jamáis sortir des Nombres et des Étres!
Asombro, estupefacción, alegría, la gama de sensaciones ante lo Otro es muy rica. Mas todas ellas tienen esto
en común: el primer movimiento del ánimo es echarse hacia atrás. Lo Otro nos repele: abismo, serpiente,
delicia, monstruo bello y atroz. Y a esta repulsión sucede el movimiento contrario: no podemos quitar los
ojos de la presencia, nos inclinamos hacia el fondo del precipicio. Repulsión y fascinación. Y luego, el
vértigo: caer, perderse, ser uno con lo Otro. Vaciarse. Ser nada: ser todo: ser. Fuerza de gravedad de la
muerte, olvido de sí, abdicación y, simultáneamente, instantáneo darse cuenta de que esa presencia extraña es
también nosotros. Esto que me repele, me atrae. Ese Otro es también yo. La fascinación sería inexplicable si
el horror ante la «otredad» no estuviese, desde su raíz, teñido por la sospecha de nuestra final identidad con
aquello que de tal manera nos parece extraño y ajeno. La inmovilidad es también caída; la caída, ascensión;
la presencia, ausencia; el temor, profunda e invencible atracción. La experiencia de lo Otro culmina en la
experiencia de la Unidad. Los dos movimientos contrarios se implican. En el echarse hacia atrás ya late el
salto hacia adelante. El precipitarse en el Otro se presenta como un regreso a algo de que fuimos arrancados.
Cesa la dualidad, estamos en la otra orilla. Hemos dado el salto mortal. Nos hemos reconciliado con nosotros
mismos.
A veces, sin causa aparente —o como decimos en español: porque sí— vemos de verdad lo que nos rodea. Y
esa visión es, a su manera, una suerte de teofanía o aparición, pues el mundo se nos revela en sus repliegues y
abismos como Krisna ante Arjuna. Todos los días cruzamos la misma calle o el mismo jardín; todas las tardes
nuestros ojos tropiezan con el mismo muro rojizo, hecho de ladrillo y tiempo urbano. De pronto, un día
cualquiera, la calle da a otro mundo, el jardín acaba de nacer, el muro fatigado se cubre de signos. Nunca los
habíamos visto y ahora nos asombra que sean así: tanto y tan abrumadoramente reales. Su misma compacta
realidad nos hace dudar: ¿son así las cosas o son de otro modo? No, esto que vemos por primera vez ya lo
habíamos visto antes. En algún lugar, en el que acaso nunca hemos estado, ya estaban el muro, la calle, el
jardín. Y a la extrañeza sucede la añoranza. Nos parece recordar y quisiéramos volver allá, a ese lugar en
donde las cosas son siempre así, bañadas por una luz antiquísima y, al mismo tiempo, acabada de nacer.
Nosotros también somos de allá. Un soplo nos golpea la frente. Estamos encantados, suspensos en medio de
la tarde inmóvil. Adivinamos que somos de otro mundo. Es la «vida anterior», que regresa.
Los estados de extrañeza y reconocimiento, de repulsión y fascinación, de separación y reunión con lo Otro,
son también estados de soledad y comunión con nosotros mismos. Aquel que de veras está a solas consigo,
aquel que se basta en su propia soledad, no está solo. La verdadera soledad consiste en estar separado de su
ser, en ser dos. Todos estamos solos, porque todos somos dos. El extraño, el otro, es nuestro doble. Una y
otra vez intentamos asirlo. Una y otra vez se nos escapa. No tiene rostro, ni nombre, pero está allí siempre,
agazapado. Cada noche, por unas cuantas horas, vuelve a fundirse con nosotros. Cada mañana se separa.
¿Somos su hueco, la huella de su ausencia? ¿Es una imagen? Pero no es el espejo, sino el tiempo, el que lo
multiplica. Y es inútil huir, aturdirse, enredarse en la maraña de las ocupaciones, los quehaceres, los placeres.
El otro está siempre ausente. Ausente y presente. Hay un hueco, un hoyo a nuestros pies. El hombre anda
desaforado, angustiado, buscando a ese otro que es él mismo. Y nada puede volverlo en sí, excepto el salto
mortal: el amor, la imagen, la Aparición.
Ante la Aparición, porque se trata de una verdadera aparición, dudamos entre avanzar y retroceder. El
carácter contradictorio de nuestras emociones nos paraliza. Ese cuerpo, esos ojos, esa voz nos hacen daño y
al mismo tiempo nos hechizan. Nunca habíamos visto ese rostro y ya se confunde con nuestro pasado más
remoto. Es la extrañeza total y la vuelta a algo que no admite más calificativo que el de entrañable. Tocar ese
cuerpo es perderse en lo desconocido; pero, asimismo, es alcanzar tierra firme. Nada más ajeno y nada más
nuestro. El amor nos suspende, nos arranca de nosotros mismos y nos arroja a lo extraño por excelencia: otro
cuerpo, otros ojos, otro ser. Y sólo en ese cuerpo que no es el nuestro y en esa vida irremediablemente ajena,
podemos ser nosotros mismos. Ya no hay otro, ya no hay dos. El instante de la enajenación más completa es
el de la plena reconquista de nuestro ser. También aquí todo se hace presente y vemos el otro lado, el oscuro
y escondido, de la existencia. De nuevo el ser abre sus entrañas.
Las semejanzas entre el amor y la experiencia de lo sagrado son algo más que coincidencias. Se trata de actos
que brotan de la misma fuente. En distintos niveles de la existencia se da el salto y se pretende llegar a la otra
orilla. La comunión, para citar un ejemplo muy socorrido, opera como un cambio en la naturaleza del
creyente. El manjar sagrado nos trasmuta. Y ese ser «otros» no es sino en un recobrar nuestra naturaleza o
condición original. «La mujer —decía Novalis— es el alimento corporal más elevado.» Gracias al
canibalismo erótico el hombre cambia, esto es, regresa a su estado anterior. La idea del regreso —presente en
todos los actos religiosos, en todos los mitos y aun en las utopías— es la fuerza de gravedad del amor. La