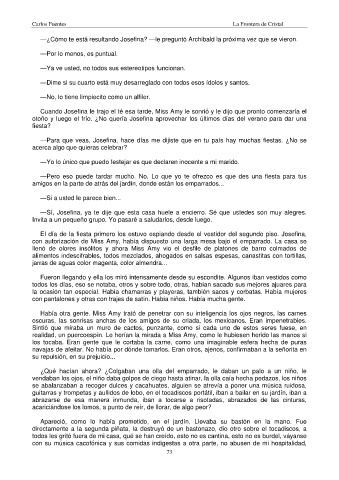Page 73 - La Frontera de Cristal
P. 73
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
—¿Cómo te está resultando Josefina? —le preguntó Archibald la próxima vez que se vieron.
—Por lo menos, es puntual.
—Ya ve usted, no todos sus estereotipos funcionan.
—Dime si su cuarto está muy desarreglado con todos esos ídolos y santos.
—No, lo tiene limpiecito como un alfiler.
Cuando Josefina le trajo el té esa tarde, Miss Amy le sonrió y le dijo que pronto comenzaría el
otoño y luego el frío. ¿No quería Josefina aprovechar los últimos días del verano para dar una
fiesta?
—Para que veas, Josefina, hace días me dijiste que en tu país hay muchas fiestas. ¿No se
acerca algo que quieras celebrar?
—Yo lo único que puedo festejar es que declaren inocente a mi marido.
—Pero eso puede tardar mucho. No. Lo que yo te ofrezco es que des una fiesta para tus
amigos en la parte de atrás del jardín, donde están los emparrados...
—Si a usted le parece bien...
—Sí, Josefina, ya te dije que esta casa huele a encierro. Sé que ustedes son muy alegres.
Invita a un pequeño grupo. Yo pasaré a saludarlos, desde luego.
El día de la fiesta primero los estuvo espiando desde el vestidor del segundo piso. Josefina,
con autorización de Miss Amy, había dispuesto una larga mesa bajo el emparrado. La casa se
llenó de olores insólitos y ahora Miss Amy vio el desfile de platones de barro colmados de
alimentos indescifrables, todos mezclados, ahogados en salsas espesas, canastitas con tortillas,
jarras de aguas color magenta, color almendra...
Fueron llegando y ella los miró intensamente desde su escondite. Algunos iban vestidos como
todos los días, eso se notaba, otros y sobre todo, otras, habían sacado sus mejores ajuares para
la ocasión tan especial. Había chamarras y playeras, también sacos y corbatas. Había mujeres
con pantalones y otras con trajes de satín. Había niños. Había mucha gente.
Había otra gente. Miss Amy trató de penetrar con su inteligencia los ojos negros, las carnes
oscuras, las sonrisas anchas de los amigos de su criada, los mexicanos. Eran impenetrables.
Sintió que miraba un muro de cactos, punzante, como si cada uno de estos seres fuese, en
realidad, un puercoespín. Le herían la mirada a Miss Amy, como le hubiesen herido las manos si
los tocaba. Eran gente que le cortaba la carne, como una imaginable esfera hecha de puras
navajas de afeitar. No había por dónde tomarlos. Eran otros, ajenos, confirmaban a la señorita en
su repulsión, en su prejuicio...
¿Qué hacían ahora? ¿Colgaban una olla del emparrado, le daban un palo a un niño, le
vendaban los ojos, el niño daba golpes de ciego hasta atinar, la olla caía hecha pedazos, los niños
se abalanzaban a recoger dulces y cacahuates, alguien se atrevía a poner una música ruidosa,
guitarras y trompetas y aullidos de lobo, en el tocadiscos portátil, iban a bailar en su jardín, iban a
abrazarse de esa manera inmunda, iban a tocarse a risotadas, abrazados de las cinturas,
acariciándose los lomos, a punto de reír, de llorar, de algo peor?
Apareció, como lo había prometido, en el jardín. Llevaba su bastón en la mano. Fue
directamente a la segunda piñata, la destruyó de un bastonazo, dio otro sobre el tocadiscos, a
todos les gritó fuera de mi casa, qué se han creído, esto no es cantina, esto no es burdel, váyanse
con su música cacofónica y sus comidas indigestas a otra parte, no abusen de mi hospitalidad,
73