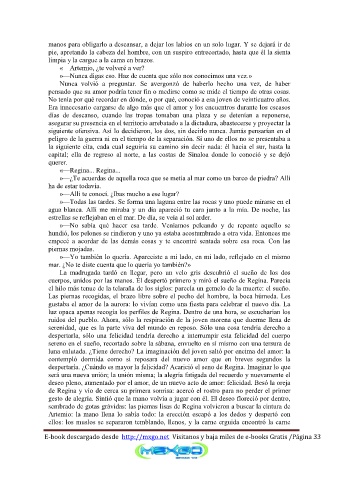Page 33 - La muerte de Artemio Cruz
P. 33
manos para obligarlo a descansar, a dejar los labios en un solo lugar. Y se dejará ir de
pie, apretando la cabeza del hombre, con un suspiro entrecortado, hasta que él la sienta
limpia y la cargue a la cama en brazos.
«—Artemio, ¿te volveré a ver?
»—Nunca digas eso. Haz de cuenta que sólo nos conocimos una vez.»
Nunca volvió a preguntar. Se avergonzó de haberlo hecho una vez, de haber
pensado que su amor podría tener fin o medirse como se mide el tiempo de otras cosas.
No tenía por qué recordar en dónde, o por qué, conoció a esa joven de veinticuatro años.
Era innecesario cargarse de algo más que el amor y los encuentros durante los escasos
días de descanso, cuando las tropas tomaban una plaza y se detenían a reponerse,
asegurar su presencia en el territorio arrebatado a la dictadura, abastecerse y proyectar la
siguiente ofensiva. Así lo decidieron, los dos, sin decirlo nunca. Jamás pensarían en el
peligro de la guerra ni en el tiempo de la separación. Si uno de ellos no se presentaba a
la siguiente cita, cada cual seguiría su camino sin decir nada: él hacia el sur, hasta la
capital; ella de regreso al norte, a las costas de Sinaloa donde lo conoció y se dejó
querer.
«—Regina... Regina...
»—¿Te acuerdas de aquella roca que se metía al mar como un barco de piedra? Allí
ha de estar todavía.
»—Allí te conocí. ¿Ibas mucho a ese lugar?
»—Todas las tardes. Se forma una laguna entre las rocas y uno puede mirarse en el
agua blanca. Allí me miraba y un día apareció tu cara junto a la mía. De noche, las
estrellas se reflejaban en el mar. De día, se veía al sol arder.
»—No sabía qué hacer esa tarde. Veníamos peleando y de repente aquello se
hundió, los pelones se rindieron y uno ya estaba acostumbrado a otra vida. Entonces me
empecé a acordar de las demás cosas y te encontré sentada sobre esa roca. Con las
piernas mojadas.
»—Yo también lo quería. Apareciste a mi lado, en mi lado, reflejado en el mismo
mar. ¿No te diste cuenta que lo quería yo también?»
La madrugada tardó en llegar, pero un velo gris descubrió el sueño de los dos
cuerpos, unidos por las manos. Él despertó primero y miró el sueño de Regina. Parecía
el hilo más tenue de la telaraña de los siglos: parecía un gemelo de la muerte: el sueño.
Las piernas recogidas, el brazo libre sobre el pecho del hombre, la boca húmeda. Les
gustaba el amor de la aurora: lo vivían como una fiesta para celebrar el nuevo día. La
luz opaca apenas recogía los perfiles de Regina. Dentro de una hora, se escucharían los
ruidos del pueblo. Ahora, sólo la respiración de la joven morena que duerme llena de
serenidad, que es la parte viva del mundo en reposo. Sólo una cosa tendría derecho a
despertarla, sólo una felicidad tendría derecho a interrumpir esta felicidad del cuerpo
sereno en el sueño, recortado sobre la sábana, envuelto en sí mismo con una tersura de
luna enlutada. ¿Tiene derecho? La imaginación del joven saltó por encima del amor: la
contempló dormida como si reposara del nuevo amor que en breves segundos la
despertaría. ¿Cuándo es mayor la felicidad? Acarició el seno de Regina. Imaginar lo que
será una nueva unión; la unión misma; la alegría fatigada del recuerdo y nuevamente el
deseo pleno, aumentado por el amor, de un nuevo acto de amor: felicidad. Besó la oreja
de Regina y vio de cerca su primera sonrisa: acercó el rostro para no perder el primer
gesto de alegría. Sintió que la mano volvía a jugar con él. El deseo floreció por dentro,
sembrado de gotas grávidas: las piernas lisas de Regina volvieron a buscar la cintura de
Artemio: la mano llena lo sabía todo: la erección escapó a los dedos y despertó con
ellos: los muslos se separaron temblando, llenos, y la carne erguida encontró la carne
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 33