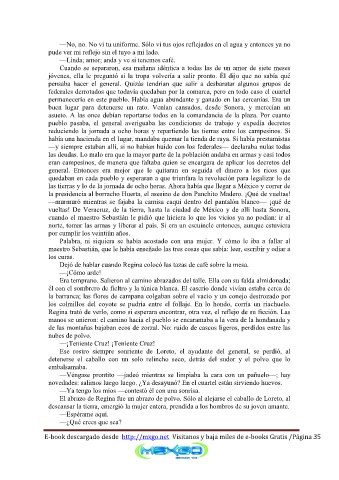Page 35 - La muerte de Artemio Cruz
P. 35
—No, no. No vi tu uniforme. Sólo vi tus ojos reflejados en el agua y entonces ya no
pude ver mi reflejo sin el tuyo a mi lado.
—Linda; amor; anda y ve si tenemos café.
Cuando se separaron, esa mañana idéntica a todas las de un amor de siete meses
jóvenes, ella le preguntó si la tropa volvería a salir pronto. Él dijo que no sabía qué
pensaba hacer el general. Quizás tendrían que salir a desbaratar algunos grupos de
federales derrotados que todavía quedaban por la comarca, pero en todo caso el cuartel
permanecería en este pueblo. Había agua abundante y ganado en las cercanías. Era un
buen lugar para detenerse un rato. Venían cansados, desde Sonora, y merecían un
asueto. A las once debían reportarse todos en la comandancia de la plaza. Por cuanto
pueblo pasaba, el general averiguaba las condiciones de trabajo y expedía decretos
reduciendo la jornada a ocho horas y repartiendo las tierras entre los campesinos. Si
había una hacienda en el lugar, mandaba quemar la tienda de raya. Si había prestamistas
—y siempre estaban allí, si no habían huido con los federales— declaraba nulas todas
las deudas. Lo malo era que la mayor parte de la población andaba en armas y casi todos
eran campesinos, de manera que faltaba quien se encargara de aplicar los decretos del
general. Entonces era mejor que le quitaran en seguida el dinero a los ricos que
quedaban en cada pueblo y esperaran a que triunfara la revolución para legalizar lo de
las tierras y lo de la jornada de ocho horas. Ahora había que llegar a México y correr de
la presidencia al borracho Huerta, el asesino de don Panchito Madero. ¡Qué de vueltas!
—murmuró mientras se fajaba la camisa caqui dentro del pantalón blanco— ¡qué de
vueltas! De Veracruz, de la tierra, hasta la ciudad de México y de allí hasta Sonora,
cuando el maestro Sebastián le pidió que hiciera lo que los vicios ya no podían: ir al
norte, tomar las armas y liberar al país. Si era un escuincle entonces, aunque estuviera
por cumplir los veintiún años.
Palabra, ni siquiera se había acostado con una mujer. Y cómo le iba a fallar al
maestro Sebastián, que le había enseñado las tres cosas que sabía: leer, escribir y odiar a
los curas.
Dejó de hablar cuando Regina colocó las tazas de café sobre la mesa.
—¡Cómo arde!
Era temprano. Salieron al camino abrazados del talle. Ella con su falda almidonada;
él con el sombrero de fieltro y la túnica blanca. El caserío donde vivían estaba cerca de
la barranca; las flores de campana colgaban sobre el vacío y un conejo destrozado por
los colmillos del coyote se pudría entre el follaje. En lo hondo, corría un riachuelo.
Regina trató de verlo, como si esperara encontrar, otra vez, el reflejo de su ficción. Las
manos se unieron: el camino hacia el pueblo se encaramaba a la vera de la hondanada y
de las montañas bajaban ecos de zorzal. No: ruido de cascos ligeros, perdidos entre las
nubes de polvo.
—¡Teniente Cruz! ¡Teniente Cruz!
Ese rostro siempre sonriente de Loreto, el ayudante del general, se perdió, al
detenerse el caballo con un solo relincho seco, detrás del sudor y el polvo que lo
embalsamaba.
—Véngase prontito —jadeó mientras se limpiaba la cara con un pañuelo—; hay
novedades: salimos luego luego. ¿Ya desayunó? En el cuartel están sirviendo huevos.
—Ya tengo los míos —contestó él con una sonrisa.
El abrazo de Regina fue un abrazo de polvo. Sólo al alejarse el caballo de Loreto, al
descansar la tierra, emergió la mujer entera, prendida a los hombros de su joven amante.
—Espérame aquí.
—¿Qué crees que sea?
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 35