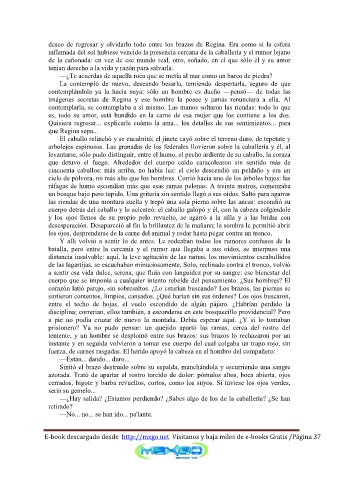Page 37 - La muerte de Artemio Cruz
P. 37
deseo de regresar y olvidarlo todo entre los brazos de Regina. Era como si la esfera
inflamada del sol hubiese vencido la presencia cercana de la caballería y el rumor lejano
de la cañonada: en vez de ese mundo real, otro, soñado, en el que sólo él y su amor
tenían derecho a la vida y razón para salvarla.
—¿Te acuerdas de aquella roca que se metía al mar como un barco de piedra?
La contempló de nuevo, deseando besarla, temiendo despertarla, seguro de que
contemplándola ya la hacía suya: sólo un hombre es dueño —pensó— de todas las
imágenes secretas de Regina y ese hombre la posee y jamás renunciará a ella. Al
contemplarla, se contemplaba a sí mismo. Las manos soltaron las riendas: todo lo que
es, todo su amor, está hundido en la carne de esa mujer que los contiene a los dos.
Quisiera regresar... explicarle cuánto la ama... los detalles de sus sentimientos... para
que Regina sepa...
El caballo relinchó y se encabritó; el jinete cayó sobre el terreno duro, de tepetate y
arbolejos espinosos. Las granadas de los federales llovieron sobre la caballería y él, al
levantarse, sólo pudo distinguir, entre el humo, el pecho ardiente de su caballo, la coraza
que detuvo el fuego. Alrededor del cuerpo caído caracolearon sin sentido más de
cincuenta caballos: más arriba, no había luz: el cielo descendió un peldaño y era un
cielo de pólvora, no más alto que los hombres. Corrió hacia uno de los árboles bajos: las
ráfagas de humo escondían más que esas ramas pelonas. A treinta metros, comenzaba
un bosque bajo pero tupido. Una gritería sin sentido llegó a sus oídos. Saltó para agarrar
las riendas de una montura suelta y trepó una sola pierna sobre las ancas: escondió su
cuerpo detrás del caballo y lo acicateó: el caballo galopó y él, con la cabeza colgándole
y los ojos llenos de su propio pelo revuelto, se agarró a la silla y a las bridas con
desesperación. Desapareció al fin la brillantez de la mañana; la sombra le permitió abrir
los ojos, desprenderse de la carne del animal y rodar hasta pegar contra un tronco.
Y allí volvió a sentir lo de antes. Le rodeaban todos los rumores confusos de la
batalla, pero entre la cercanía y el rumor que llegaba a sus oídos, se interpuso una
distancia insalvable: aquí, la leve agitación de las ramas, los movimientos escabullidos
de las lagartijas, se escuchaban minuciosamente. Solo, reclinado contra el tronco, volvió
a sentir esa vida dulce, serena, que fluía con languidez por su sangre: ese bienestar del
cuerpo que se imponía a cualquier intento rebelde del pensamiento. ¿Sus hombres? El
corazón latió parejo, sin sobresaltos. ¿Lo estarían buscando? Los brazos, las piernas se
sintieron contentos, limpios, cansados. ¿Qué harían sin sus órdenes? Los ojos buscaron,
entre el techo de hojas, el vuelo escondido de algún pájaro. ¿Habrían perdido la
disciplina; correrían, ellos también, a esconderse en este bosquecillo providencial? Pero
a pie no podía cruzar de nuevo la montaña. Debía esperar aquí. ¿Y si lo tomaban
prisionero? Ya no pudo pensar: un quejido apartó las ramas, cerca del rostro del
teniente, y un hombre se desplomó entre sus brazos: sus brazos lo rechazaron por un
instante y en seguida volvieron a tomar ese cuerpo del cual colgaba un trapo rojo, sin
fuerza, de carnes rasgadas. El herido apoyó la cabeza en el hombro del compañero:
—Están... dando... duro...
Sintió el brazo destruido sobre su espalda, manchándola y escurriendo una sangre
azorada. Trató de apartar el rostro torcido de dolor: pómulos altos, boca abierta, ojos
cerrados, bigote y barba revueltos, cortos, como los suyos. Si tuviese los ojos verdes,
sería su gemelo...
—¿Hay salida? ¿Estamos perdiendo? ¿Sabes algo de los de la caballería? ¿Se han
retirado?
—No... no... se han ido... pa'lante.
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 37