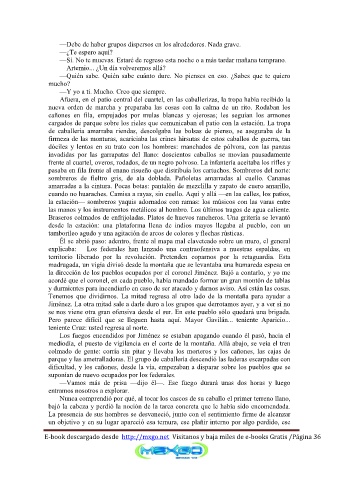Page 36 - La muerte de Artemio Cruz
P. 36
—Debe de haber grupos dispersos en los alrededores. Nada grave.
—¿Te espero aquí?
—Sí. No te muevas. Estaré de regreso esta noche o a más tardar mañana temprano.
—Artemio... ¿Un día volveremos allá?
—Quién sabe. Quién sabe cuánto dure. No pienses en eso. ¿Sabes que te quiero
mucho?
—Y yo a ti. Mucho. Creo que siempre.
Afuera, en el patio central del cuartel, en las caballerizas, la tropa había recibido la
nueva orden de marcha y preparaba las cosas con la calma de un rito. Rodaban los
cañones en fila, empujados por mulas blancas y ojerosas; les seguían los armones
cargados de parque sobre los rieles que comunicaban el patio con la estación. La tropa
de caballería amarraba riendas, descolgaba las bolsas de pienso, se aseguraba de la
firmeza de las monturas, acariciaba las crines hirsutas de estos caballos de guerra, tan
dóciles y lentos en su trato con los hombres: manchados de pólvora, con las panzas
invadidas por las garrapatas del llano: doscientos caballos se movían pausadamente
frente al cuartel, overos, rodados, de un negro polvoso. La infantería aceitaba los rifles y
pasaba en fila frente al enano risueño que distribuía los cartuchos. Sombreros del norte:
sombreros de fieltro gris, de ala doblada. Pañoletas amarradas al cuello. Cananas
amarradas a la cintura. Pocas botas: pantalón de mezclilla y zapato de cuero amarillo,
cuando no huaraches. Camisa a rayas, sin cuello. Aquí y allá —en las calles, los patios,
la estación— sombreros yaquis adornados con ramas: los músicos con las varas entre
las manos y los instrumentos metálicos al hombro. Los últimos tragos de agua caliente.
Braseros colmados de enfrijoladas. Platos de huevos rancheros. Una gritería se levantó
desde la estación: una plataforma llena de indios mayos llegaba al pueblo, con un
tamborileo agudo y una agitación de arcos de colores y flechas rústicas.
Él se abrió paso: adentro, frente al mapa mal claveteado sobre un muro, el general
explicaba: —Los federales han lanzado una contraofensiva a nuestras espaldas, en
territorio liberado por la revolución. Pretenden coparnos por la retaguardia. Esta
madrugada, un vigía divisó desde la montaña que se levantaba una humareda espesa en
la dirección de los pueblos ocupados por el coronel Jiménez. Bajó a contarlo, y yo me
acordé que el coronel, en cada pueblo, había mandado formar un gran montón de tablas
y durmientes para incendiarlo en caso de ser atacado y darnos aviso. Así están las cosas.
Tenemos que dividirnos. La mitad regresa al otro lado de la montaña para ayudar a
Jiménez. La otra mitad sale a darle duro a los grupos que derrotamos ayer, y a ver si no
se nos viene otra gran ofensiva desde el sur. En este pueblo sólo quedará una brigada.
Pero parece difícil que se lleguen hasta aquí. Mayor Gavilán... teniente Aparicio...
teniente Cruz: usted regresa al norte.
Los fuegos encendidos por Jiménez se estaban apagando cuando él pasó, hacia el
mediodía, el puesto de vigilancia en el corte de la montaña. Allá abajo, se veía el tren
colmado de gente: corría sin pitar y llevaba los morteros y los cañones, las cajas de
parque y las ametralladoras. El grupo de caballería descendió las laderas escarpadas con
dificultad, y los cañones, desde la vía, empezaban a disparar sobre los pueblos que se
suponían de nuevo ocupados por los federales.
—Vamos más de prisa —dijo él—. Ese fuego durará unas dos horas y luego
entramos nosotros a explorar.
Nunca comprendió por qué, al tocar los cascos de su caballo el primer terreno llano,
bajó la cabeza y perdió la noción de la tarea concreta que le había sido encomendada.
La presencia de sus hombres se desvaneció, junto con el sentimiento firme de alcanzar
un objetivo y en su lugar apareció esa ternura, ese plañir interno por algo perdido, ese
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 36