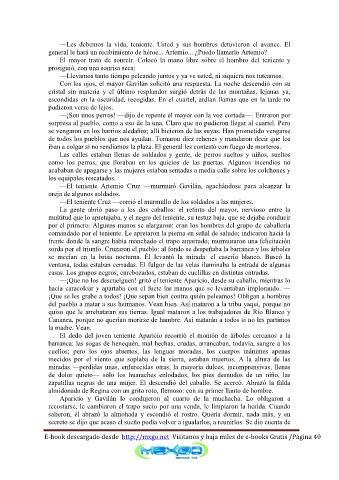Page 40 - La muerte de Artemio Cruz
P. 40
—Les debemos la vida, teniente. Usted y sus hombres detuvieron el avance. El
general le hará un recibimiento de héroe... Artemio... ¿Puedo llamarlo Artemio?
El mayor trató de sonreír. Colocó la mano libre sobre el hombro del teniente y
prosiguió, con una sonrisa seca:
—Llevamos tanto tiempo peleando juntos y ya ve usted, ni siquiera nos tuteamos.
Con los ojos, el mayor Gavilán solicitó una respuesta. La noche descendió con su
cristal sin materia y el último resplandor surgió detrás de las montañas, lejanas ya,
escondidas en la oscuridad, recogidas. En el cuartel, ardían llamas que en la tarde no
pudieron verse de lejos.
—¡Son unos perros! —dijo de repente el mayor con la voz cortada—. Entraron por
sorpresa al pueblo, como a eso de la una. Claro que no pudieron llegar al cuartel. Pero
se vengaron en los barrios aledaños; allí hicieron de las suyas. Han prometido vengarse
de todos los pueblos que nos ayudan. Tomaron diez rehenes y mandaron decir que los
iban a colgar si no rendíamos la plaza. El general les contestó con fuego de morteros.
Las calles estaban llenas de soldados y gente, de perros sueltos y niños, sueltos
como los perros, que lloraban en los quicios de las puertas. Algunos incendios no
acababan de apagarse y las mujeres estaban sentadas a media calle sobre los colchones y
los equipales rescatados.
—El teniente Artemio Cruz —murmuró Gavilán, agachándose para alcanzar la
oreja de algunos soldados.
—El teniente Cruz —corrió el murmullo de los soldados a las mujeres.
La gente abrió paso a los dos caballos: el retinto del mayor, nervioso entre la
multitud que lo apretujaba, y el negro del teniente, su testuz baja, que se dejaba conducir
por el primero. Algunas manos se alargaron: eran los hombres del grupo de caballería
comandado por el teniente. Le apretaron la pierna en señal de saludo; indicaron hacia la
frente donde la sangre había manchado el trapo amarrado; murmuraron una felicitación
sorda por el triunfo. Cruzaron el pueblo: al fondo se despeñaba la barranca y los árboles
se mecían en la brisa nocturna. Él levantó la mirada: el caserío blanco. Buscó la
ventana, todas estaban cerradas. El fulgor de las velas iluminaba la entrada de algunas
casas. Los grupos negros, enrebozados, estaban de cuclillas en distintas entradas.
—¡Que no los descuelguen! gritó el teniente Aparicio, desde su caballo, mientras lo
hacía caracolear y apartaba con el fuete las manos que se levantaban implorando. —
¡Que se les grabe a todos! ¡Que sepan bien contra quién peleamos! Obligan a hombres
del pueblo a matar a sus hermanos. Vean bien. Así mataron a la tribu yaqui, porque no
quiso que le arrebataran sus tierras. Igual mataron a los trabajadores de Río Blanco y
Cananea, porque no querían morirse de hambre. Así matarán a todos si no les partimos
la madre. Vean.
El dedo del joven teniente Aparicio recorrió el montón de árboles cercanos a la
barranca: las sogas de henequén, mal hechas, crudas, arrancaban, todavía, sangre a los
cuellos; pero los ojos abiertos, las lenguas moradas, los cuerpos inánimes apenas
mecidos por el viento que soplaba de la sierra, estaban muertos. A la altura de las
miradas —perdidas unas, enfurecidas otras, la mayoría dulces, incomprensivas, llenas
de dolor quieto— sólo los huaraches enlodados, los pies desnudos de un niño, las
zapatillas negras de una mujer. Él descendió del caballo. Se acercó. Abrazó la falda
almidonada de Regina con un grito roto, flemoso: con su primer llanto de hombre.
Aparicio y Gavilán lo condujeron al cuarto de la muchacha. Lo obligaron a
recostarse, le cambiaron el trapo sucio por una venda, le limpiaron la herida. Cuando
salieron, él abrazó la almohada y escondió el rostro. Quería dormir, nada más, y en
secreto se dijo que acaso el sueño podía volver a igualarlos, a reunirlos. Se dio cuenta de
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 40