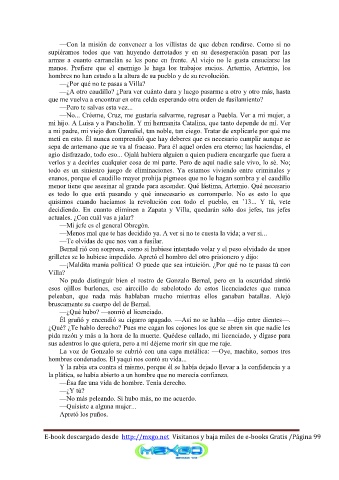Page 99 - La muerte de Artemio Cruz
P. 99
—Con la misión de convencer a los villistas de que deben rendirse. Como si no
supiéramos todos que van huyendo derrotados y en su desesperación pasan por las
armas a cuanto carranclán se les pone en frente. Al viejo no le gusta ensuciarse las
manos. Prefiere que el enemigo le haga los trabajos sucios. Artemio, Artemio, los
hombres no han estado a la altura de su pueblo y de su revolución.
—¿Por qué no te pasas a Villa?
—¿A otro caudillo? ¿Para ver cuánto dura y luego pasarme a otro y otro más, hasta
que me vuelva a encontrar en otra celda esperando otra orden de fusilamiento?
—Pero te salvas esta vez...
—No... Créeme, Cruz, me gustaría salvarme, regresar a Puebla. Ver a mi mujer, a
mi hijo. A Luisa y a Pancholín. Y mi hermanita Catalina, que tanto depende de mí. Ver
a mi padre, mi viejo don Gamaliel, tan noble, tan ciego. Tratar de explicarle por qué me
metí en esto. Él nunca comprendió que hay deberes que es necesario cumplir aunque se
sepa de antemano que se va al fracaso. Para él aquel orden era eterno; las haciendas, el
agio disfrazado, todo eso... Ojalá hubiera alguien a quien pudiera encargarle que fuera a
verlos y a decirles cualquier cosa de mi parte. Pero de aquí nadie sale vivo, lo sé. No;
todo es un siniestro juego de eliminaciones. Ya estamos viviendo entre criminales y
enanos, porque el caudillo mayor prohija pigmeos que no le hagan sombra y el caudillo
menor tiene que asesinar al grande para ascender. Qué lástima, Artemio. Qué necesario
es todo lo que está pasando y qué innecesario es corromperlo. No es esto lo que
quisimos cuando hacíamos la revolución con todo el pueblo, en ’13... Y tú, vete
decidiendo. En cuanto eliminen a Zapata y Villa, quedarán sólo dos jefes, tus jefes
actuales. ¿Con cuál vas a jalar?
—Mi jefe es el general Obregón.
—Menos mal que te has decidido ya. A ver si no te cuesta la vida; a ver si...
—Te olvidas de que nos van a fusilar.
Bernal rió con sorpresa, como si hubiese intentado volar y el peso olvidado de unos
grilletes se lo hubiese impedido. Apretó el hombro del otro prisionero y dijo:
—¡Maldita manía política! O puede que sea intuición. ¿Por qué no te pasas tú con
Villa?
No pudo distinguir bien el rostro de Gonzalo Bernal, pero en la oscuridad sintió
esos ojillos burlones, ese airecillo de sabelotodo de estos licenciadetes que nunca
peleaban, que nada más hablaban mucho mientras ellos ganaban batallas. Alejó
bruscamente su cuerpo del de Bernal.
—¿Qué hubo? —sonrió el licenciado.
Él gruñó y encendió su cigarro apagado. —Así no se habla —dijo entre dientes—.
¿Qué? ¿Te hablo derecho? Pues me cagan los cojones los que se abren sin que nadie les
pida razón y más a la hora de la muerte. Quédese callado, mi licenciado, y dígase para
sus adentros lo que quiera, pero a mí déjeme morir sin que me raje.
La voz de Gonzalo se cubrió con una capa metálica: —Oye, machito, somos tres
hombres condenados. El yaqui nos contó su vida...
Y la rabia era contra sí mismo, porque él se había dejado llevar a la confidencia y a
la plática, se había abierto a un hombre que no merecía confianza.
—Ésa fue una vida de hombre. Tenía derecho.
—¿Y tú?
—No más peleando. Si hubo más, no me acuerdo.
—Quisiste a alguna mujer...
Apretó los puños.
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 99