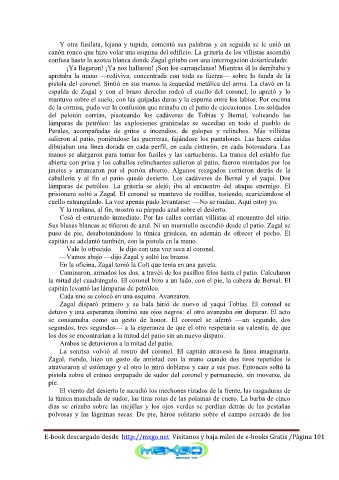Page 101 - La muerte de Artemio Cruz
P. 101
Y otra fusilata, lejana y tupida, comentó sus palabras y en seguida se le unió un
canón ronco que hizo volar una esquina del edificio. La gritería de los villistas ascendió
confusa hasta la azotea blanca donde Zagal gritaba con una interrogación desarticulada:
—¡Ya llegaron! ¡Ya nos hallaron! ¡Son los carranclanes! Mientras él lo derribaba y
apretaba la mano —rediviva, concentrada con toda su fuerza— sobre la funda de la
pistola del coronel. Sintió en sus manos la sequedad metálica del arma. La clavó en la
espalda de Zagal y con el brazo derecho rodeó el cuello del coronel, lo apretó y lo
mantuvo sobre el suelo, con las quijadas duras y la espuma entre los labios. Por encima
de la cornisa, pudo ver la confusión que reinaba en el patio de ejecuciones. Los soldados
del pelotón corrían, pisoteando los cadáveres de Tobías y Bernal, volteando las
lámparas de petróleo: las explosiones granizadas se sucedían en todo el pueblo de
Perales, acompañadas de gritos e incendios, de galopes y relinchos. Más villistas
salieron al patio, poniéndose las guerreras, fajándose los pantalones. Las luces caídas
dibujaban una línea dorada en cada perfil, en cada cinturón, en cada botonadura. Las
manos se alargaron para tomar los fusiles y las cartucheras. La tranca del establo fue
abierta con prisa y los caballos relinchantes salieron al patio, fueron montados por los
jinetes y arrancaron por el portón abierto. Algunos rezagados corrieron detrás de la
caballería y al fin el patio quedó desierto. Los cadáveres de Bernal y el yaqui. Dos
lámparas de petróleo. La gritería se alejó; iba al encuentro del ataque enemigo. El
prisionero soltó a Zagal. El coronel se mantuvo de rodillas, tosiendo, acariciándose el
cuello estrangulado. La voz apenas pudo levantarse: —No se rindan. Aquí estoy yo.
Y la mañana, al fin, mostró su párpado azul sobre el desierto.
Cesó el estruendo inmediato. Por las calles corrían villistas al encuentro del sitio.
Sus blusas blancas se tiñeron de azul. Ni un murmullo ascendió desde el patio. Zagal se
puso de pie, desabotonándose la túnica grisácea, en ademán de ofrecer el pecho. El
capitán se adelantó también, con la pistola en la mano.
—Vale lo ofrecido —le dijo con una voz seca al coronel.
—Vamos abajo —dijo Zagal y soltó los brazos.
En la oficina, Zagal tomó la Colt que tenía en una gaveta.
Caminaron, armados los dos, a través de los pasillos fríos hasta el patio. Calcularon
la mitad del cuadrángulo. El coronel hizo a un lado, con el pie, la cabeza de Bernal. El
capitán levantó las lámparas de petróleo.
Cada uno se colocó en una esquina. Avanzaron.
Zagal disparó primero y su bala hirió de nuevo al yaqui Tobías. El coronel se
detuvo y una esperanza iluminó sus ojos negros: el otro avanzaba sin disparar. El acto
se consumaba como un gesto de honor. El coronel se aferró —un segundo, dos
segundos, tres segundos— a la esperanza de que el otro respetaría su valentía, de que
los dos se encontrarían a la mitad del patio sin un nuevo disparo.
Ambos se detuvieron a la mitad del patio.
La sonrisa volvió al rostro del coronel. El capitán atravesó la línea imaginaria.
Zagal, riendo, hizo un gesto de amistad con la mano cuando dos tiros repetidos le
atravesaron el estómago y el otro lo miró doblarse y caer a sus pies. Entonces soltó la
pistola sobre el cráneo empapado de sudor del coronel y permaneció, sin moverse, de
pie.
El viento del desierto le sacudió los mechones rizados de la frente, las rasgaduras de
la túnica manchada de sudor, las tiras rotas de las polainas de cuero. La barba de cinco
días se erizaba sobre las mejillas y los ojos verdes se perdían detrás de las pestañas
polvosas y las lágrimas secas. De pie, héroe solitario sobre el campo cercado de los
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 101