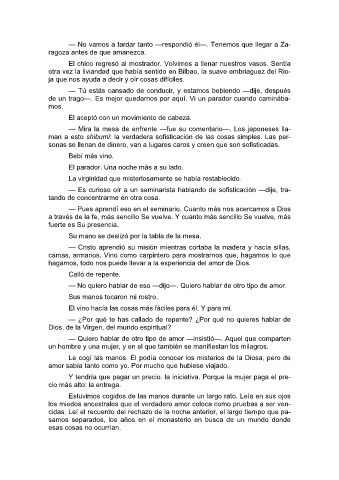Page 104 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 104
— No vamos a tardar tanto —respondió él—. Tenemos que llegar a Za-
ragoza antes de que amanezca.
El chico regresó al mostrador. Volvimos a llenar nuestros vasos. Sentía
otra vez la liviandad que había sentido en Bilbao, la suave embriaguez del Rio-
ja que nos ayuda a decir y oír cosas difíciles.
— Tú estás cansado de conducir, y estamos bebiendo —dije, después
de un trago—. Es mejor quedarnos por aquí. Vi un parador cuando caminába-
mos.
Él aceptó con un movimiento de cabeza.
— Mira la mesa de enfrente —fue su comentario—. Los japoneses lla-
man a esto shibumi: la verdadera sofisticación de las cosas simples. Las per-
sonas se llenan de dinero, van a lugares caros y creen que son sofisticadas.
Bebí más vino.
El parador. Una noche más a su lado.
La virginidad que misteriosamente se había restablecido.
— Es curioso oír a un seminarista hablando de sofisticación —dije, tra-
tando de concentrarme en otra cosa.
— Pues aprendí eso en el seminario. Cuanto más nos acercamos a Dios
a través de la fe, más sencillo Se vuelve. Y cuanto más sencillo Se vuelve, más
fuerte es Su presencia.
Su mano se deslizó por la tabla de la mesa.
— Cristo aprendió su misión mientras cortaba la madera y hacía sillas,
camas, armarios. Vino como carpintero para mostrarnos que, hagamos lo que
hagamos, todo nos puede llevar a la experiencia del amor de Dios.
Calló de repente.
— No quiero hablar de eso —dijo—. Quiero hablar de otro tipo de amor.
Sus manos tocaron mi rostro.
El vino hacía las cosas más fáciles para él. Y para mí.
— ¿Por qué te has callado de repente? ¿Por qué no quieres hablar de
Dios, de la Virgen, del mundo espiritual?
— Quiero hablar de otro tipo de amor —insistió—. Aquel que comparten
un hombre y una mujer, y en el que también se manifiestan los milagros.
Le cogí las manos. Él podía conocer los misterios de la Diosa, pero de
amor sabía tanto como yo. Por mucho que hubiese viajado.
Y tendría que pagar un precio: la iniciativa. Porque la mujer paga el pre-
cio más alto: la entrega.
Estuvimos cogidos de las manos durante un largo rato. Leía en sus ojos
los miedos ancestrales que el verdadero amor coloca como pruebas a ser ven-
cidas. Leí el recuerdo del rechazo de la noche anterior, el largo tiempo que pa-
samos separados, los años en el monasterio en busca de un mundo donde
esas cosas no ocurrían.