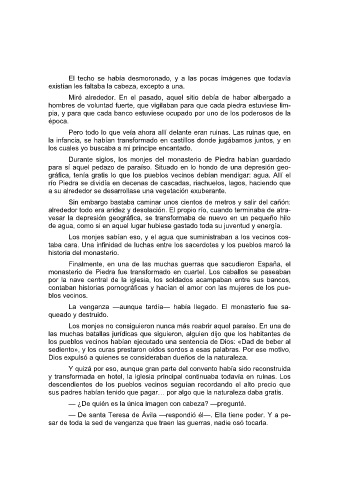Page 111 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 111
El techo se había desmoronado, y a las pocas imágenes que todavía
existían les faltaba la cabeza, excepto a una.
Miré alrededor. En el pasado, aquel sitio debía de haber albergado a
hombres de voluntad fuerte, que vigilaban para que cada piedra estuviese lim-
pia, y para que cada banco estuviese ocupado por uno de los poderosos de la
época.
Pero todo lo que veía ahora allí delante eran ruinas. Las ruinas que, en
la infancia, se habían transformado en castillos donde jugábamos juntos, y en
los cuales yo buscaba a mi príncipe encantado.
Durante siglos, los monjes del monasterio de Piedra habían guardado
para sí aquel pedazo de paraíso. Situado en lo hondo de una depresión geo-
gráfica, tenía gratis lo que los pueblos vecinos debían mendigar: agua. Allí el
río Piedra se dividía en decenas de cascadas, riachuelos, lagos, haciendo que
a su alrededor se desarrollase una vegetación exuberante.
Sin embargo bastaba caminar unos cientos de metros y salir del cañón:
alrededor todo era aridez y desolación. El propio río, cuando terminaba de atra-
vesar la depresión geográfica, se transformaba de nuevo en un pequeño hilo
de agua, como si en aquel lugar hubiese gastado toda su juventud y energía.
Los monjes sabían eso, y el agua que suministraban a los vecinos cos-
taba cara. Una infinidad de luchas entre los sacerdotes y los pueblos marcó la
historia del monasterio.
Finalmente, en una de las muchas guerras que sacudieron España, el
monasterio de Piedra fue transformado en cuartel. Los caballos se paseaban
por la nave central de la iglesia, los soldados acampaban entre sus bancos,
contaban historias pornográficas y hacían el amor con las mujeres de los pue-
blos vecinos.
La venganza —aunque tardía— había llegado. El monasterio fue sa-
queado y destruido.
Los monjes no consiguieron nunca más reabrir aquel paraíso. En una de
las muchas batallas jurídicas que siguieron, alguien dijo que los habitantes de
los pueblos vecinos habían ejecutado una sentencia de Dios: «Dad de beber al
sediento», y los curas prestaron oídos sordos a esas palabras. Por ese motivo,
Dios expulsó a quienes se consideraban dueños de la naturaleza.
Y quizá por eso, aunque gran parte del convento había sido reconstruida
y transformada en hotel, la iglesia principal continuaba todavía en ruinas. Los
descendientes de los pueblos vecinos seguían recordando el alto precio que
sus padres habían tenido que pagar… por algo que la naturaleza daba gratis.
— ¿De quién es la única imagen con cabeza? —pregunté.
— De santa Teresa de Ávila —respondió él—. Ella tiene poder. Y a pe-
sar de toda la sed de venganza que traen las guerras, nadie osó tocarla.