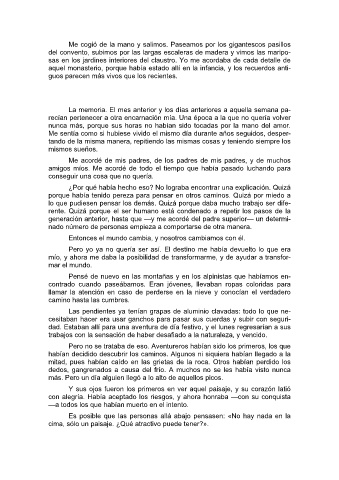Page 112 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 112
Me cogió de la mano y salimos. Paseamos por los gigantescos pasillos
del convento, subimos por las largas escaleras de madera y vimos las maripo-
sas en los jardines interiores del claustro. Yo me acordaba de cada detalle de
aquel monasterio, porque había estado allí en la infancia, y los recuerdos anti-
guos parecen más vivos que los recientes.
La memoria. El mes anterior y los días anteriores a aquella semana pa-
recían pertenecer a otra encarnación mía. Una época a la que no quería volver
nunca más, porque sus horas no habían sido tocadas por la mano del amor.
Me sentía como si hubiese vivido el mismo día durante años seguidos, desper-
tando de la misma manera, repitiendo las mismas cosas y teniendo siempre los
mismos sueños.
Me acordé de mis padres, de los padres de mis padres, y de muchos
amigos míos. Me acordé de todo el tiempo que había pasado luchando para
conseguir una cosa que no quería.
¿Por qué había hecho eso? No lograba encontrar una explicación. Quizá
porque había tenido pereza para pensar en otros caminos. Quizá por miedo a
lo que pudiesen pensar los demás. Quizá porque daba mucho trabajo ser dife-
rente. Quizá porque el ser humano está condenado a repetir los pasos de la
generación anterior, hasta que —y me acordé del padre superior— un determi-
nado número de personas empieza a comportarse de otra manera.
Entonces el mundo cambia, y nosotros cambiamos con él.
Pero yo ya no quería ser así. El destino me había devuelto lo que era
mío, y ahora me daba la posibilidad de transformarme, y de ayudar a transfor-
mar el mundo.
Pensé de nuevo en las montañas y en los alpinistas que habíamos en-
contrado cuando paseábamos. Eran jóvenes, llevaban ropas coloridas para
llamar la atención en caso de perderse en la nieve y conocían el verdadero
camino hasta las cumbres.
Las pendientes ya tenían grapas de aluminio clavadas: todo lo que ne-
cesitaban hacer era usar ganchos para pasar sus cuerdas y subir con seguri-
dad. Estaban allí para una aventura de día festivo, y el lunes regresarían a sus
trabajos con la sensación de haber desafiado a la naturaleza, y vencido.
Pero no se trataba de eso. Aventureros habían sido los primeros, los que
habían decidido descubrir los caminos. Algunos ni siquiera habían llegado a la
mitad, pues habían caído en las grietas de la roca. Otros habían perdido los
dedos, gangrenados a causa del frío. A muchos no se les había visto nunca
más. Pero un día alguien llegó a lo alto de aquellos picos.
Y sus ojos fueron los primeros en ver aquel paisaje, y su corazón latió
con alegría. Había aceptado los riesgos, y ahora honraba —con su conquista
—a todos los que habían muerto en el intento.
Es posible que las personas allá abajo pensasen: «No hay nada en la
cima, sólo un paisaje. ¿Qué atractivo puede tener?».