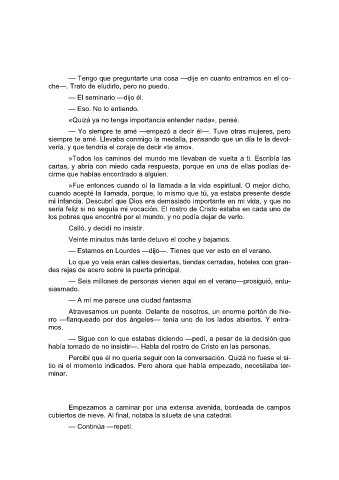Page 67 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 67
— Tengo que preguntarte una cosa —dije en cuanto entramos en el co-
che—. Trato de eludirlo, pero no puedo.
— El seminario —dijo él.
— Eso. No lo entiendo.
«Quizá ya no tenga importancia entender nada», pensé.
— Yo siempre te amé —empezó a decir él—. Tuve otras mujeres, pero
siempre te amé. Llevaba conmigo la medalla, pensando que un día te la devol-
vería, y que tendría el coraje de decir «te amo».
»Todos los caminos del mundo me llevaban de vuelta a ti. Escribía las
cartas, y abría con miedo cada respuesta, porque en una de ellas podías de-
cirme que habías encontrado a alguien.
»Fue entonces cuando oí la llamada a la vida espiritual. O mejor dicho,
cuando acepté la llamada, porque, lo mismo que tú, ya estaba presente desde
mi infancia. Descubrí que Dios era demasiado importante en mi vida, y que no
sería feliz si no seguía mi vocación. El rostro de Cristo estaba en cada uno de
los pobres que encontré por el mundo, y no podía dejar de verlo.
Calló, y decidí no insistir.
Veinte minutos más tarde detuvo el coche y bajamos.
— Estamos en Lourdes —dijo—. Tienes que ver esto en el verano.
Lo que yo veía eran calles desiertas, tiendas cerradas, hoteles con gran-
des rejas de acero sobre la puerta principal.
— Seis millones de personas vienen aquí en el verano—prosiguió, entu-
siasmado.
— A mí me parece una ciudad fantasma.
Atravesamos un puente. Delante de nosotros, un enorme portón de hie-
rro —flanqueado por dos ángeles— tenía uno de los lados abiertos. Y entra-
mos.
— Sigue con lo que estabas diciendo —pedí, a pesar de la decisión que
había tomado de no insistir—. Habla del rostro de Cristo en las personas.
Percibí que él no quería seguir con la conversación. Quizá no fuese el si-
tio ni el momento indicados. Pero ahora que había empezado, necesitaba ter-
minar.
Empezamos a caminar por una extensa avenida, bordeada de campos
cubiertos de nieve. Al final, notaba la silueta de una catedral.
— Continúa —repetí.