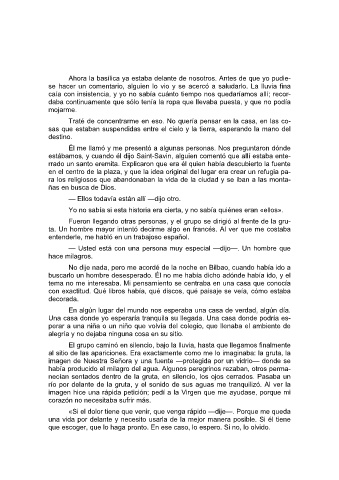Page 70 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 70
Ahora la basílica ya estaba delante de nosotros. Antes de que yo pudie-
se hacer un comentario, alguien lo vio y se acercó a saludarlo. La lluvia fina
caía con insistencia, y yo no sabía cuánto tiempo nos quedaríamos allí; recor-
daba continuamente que sólo tenía la ropa que llevaba puesta, y que no podía
mojarme.
Traté de concentrarme en eso. No quería pensar en la casa, en las co-
sas que estaban suspendidas entre el cielo y la tierra, esperando la mano del
destino.
Él me llamó y me presentó a algunas personas. Nos preguntaron dónde
estábamos, y cuando él dijo Saint-Savin, alguien comentó que allí estaba ente-
rrado un santo eremita. Explicaron que era él quien había descubierto la fuente
en el centro de la plaza, y que la idea original del lugar era crear un refugia pa-
ra los religiosos que abandonaban la vida de la ciudad y se iban a las monta-
ñas en busca de Dios.
— Ellos todavía están allí —dijo otro.
Yo no sabía si esta historia era cierta, y no sabía quiénes eran «ellos».
Fueron llegando otras personas, y el grupo se dirigió al frente de la gru-
ta. Un hombre mayor intentó decirme algo en francés. Al ver que me costaba
entenderle, me habló en un trabajoso español.
— Usted está con una persona muy especial —dijo—. Un hombre que
hace milagros.
No dije nada, pero me acordé de la noche en Bilbao, cuando había ido a
buscarlo un hombre desesperado. Él no me había dicho adónde había ido, y el
tema no me interesaba. Mi pensamiento se centraba en una casa que conocía
con exactitud. Qué libros había, qué discos, qué paisaje se veía, cómo estaba
decorada.
En algún lugar del mundo nos esperaba una casa de verdad, algún día.
Una casa donde yo esperaría tranquila su llegada. Una casa donde podría es-
perar a una niña o un niño que volvía del colegio, que llenaba el ambiente de
alegría y no dejaba ninguna cosa en su sitio.
El grupo caminó en silencio, bajo la lluvia, hasta que llegamos finalmente
al sitio de las apariciones. Era exactamente como me lo imaginaba: la gruta, la
imagen de Nuestra Señora y una fuente —protegida por un vidrio— donde se
había producido el milagro del agua. Algunos peregrinos rezaban, otros perma-
necían sentados dentro de la gruta, en silencio, los ojos cerrados. Pasaba un
río por delante de la gruta, y el sonido de sus aguas me tranquilizó. Al ver la
imagen hice una rápida petición; pedí a la Virgen que me ayudase, porque mi
corazón no necesitaba sufrir más.
«Si el dolor tiene que venir, que venga rápido —dije—. Porque me queda
una vida por delante y necesito usarla de la mejor manera posible. Si él tiene
que escoger, que lo haga pronto. En ese caso, lo espero. Si no, lo olvido.