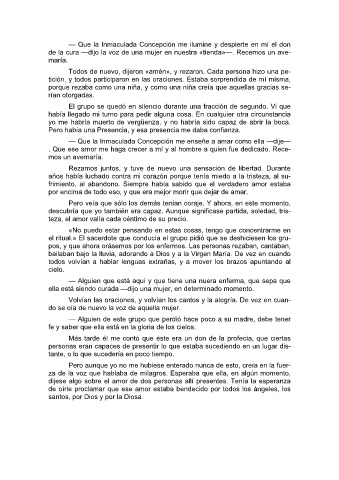Page 77 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 77
— Que la Inmaculada Concepción me ilumine y despierte en mí el don
de la cura —dijo la voz de una mujer en nuestra «tienda»—. Recemos un ave-
maría.
Todos de nuevo, dijeron «amén», y rezaron. Cada persona hizo una pe-
tición, y todos participaron en las oraciones. Estaba sorprendida de mí misma,
porque rezaba como una niña, y como una niña creía que aquellas gracias se-
rían otorgadas.
El grupo se quedó en silencio durante una fracción de segundo. Vi que
había llegado mi turno para pedir alguna cosa. En cualquier otra circunstancia
yo me habría muerto de vergüenza, y no habría sido capaz de abrir la boca.
Pero había una Presencia, y esa presencia me daba confianza.
— Que la Inmaculada Concepción me enseñe a amar como ella —dije—
. Que ese amor me haga crecer a mí y al hombre a quien fue dedicado. Rece-
mos un avemaría.
Rezamos juntos, y tuve de nuevo una sensación de libertad. Durante
años había luchado contra mi corazón porque tenía miedo a la tristeza, al su-
frimiento, al abandono. Siempre había sabido que el verdadero amor estaba
por encima de todo eso, y que era mejor morir que dejar de amar.
Pero veía que sólo los demás tenían coraje. Y ahora, en este momento,
descubría que yo también era capaz. Aunque significase partida, soledad, tris-
teza, el amor valía cada céntimo de su precio.
«No puedo estar pensando en estas cosas, tengo que concentrarme en
el ritual.» El sacerdote que conducía el grupo pidió que se deshiciesen los gru-
pos, y que ahora orásemos por los enfermos. Las personas rezaban, cantaban,
bailaban bajo la lluvia, adorando a Dios y a la Virgen María. De vez en cuando
todos volvían a hablar lenguas extrañas, y a mover los brazos apuntando al
cielo.
— Alguien que está aquí y que tiene una nuera enferma, que sepa que
ella está siendo curada —dijo una mujer, en determinado momento.
Volvían las oraciones, y volvían los cantos y la alegría. De vez en cuan-
do se oía de nuevo la voz de aquella mujer.
— Alguien de este grupo que perdió hace poco a su madre, debe tener
fe y saber que ella está en la gloria de los cielos.
Más tarde él me contó que éste era un don de la profecía, que ciertas
personas eran capaces de presentir lo que estaba sucediendo en un lugar dis-
tante, o lo que sucedería en poco tiempo.
Pero aunque yo no me hubiese enterado nunca de esto, creía en la fuer-
za de la voz que hablaba de milagros. Esperaba que ella, en algún momento,
dijese algo sobre el amor de dos personas allí presentes. Tenía la esperanza
de oírle proclamar que ese amor estaba bendecido por todos los ángeles, los
santos, por Dios y por la Diosa.