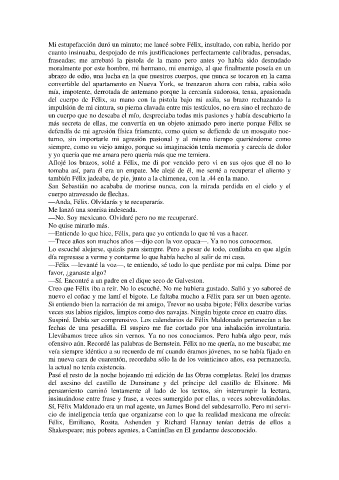Page 122 - La Cabeza de la Hidra
P. 122
Mi estupefacción duró un minuto; me lancé sobre Félix, insultado, con rabia, herido por
cuanto insinuaba, despojado de mis justificaciones perfectamente calibradas, pensadas,
fraseadas; me arrebató la pistola de la mano pero antes yo había sido desnudado
moralmente por este hombre, mi hermano, mi enemigo, al que finalmente poseía en un
abrazo de odio, una lucha en la que nuestros cuerpos, que nunca se tocaron en la cama
convertible del apartamento en Nueva York, se trenzaron ahora con rabia, rabia sólo
mía, impotente, derrotada de antemano porque la cercanía sudorosa, tensa, apasionada
del cuerpo de Félix, su mano con la pistola bajo mi axila, su brazo rechazando la
impulsión de mi cintura, su pierna clavada entre mis testículos, no era sino el rechazo de
un cuerpo que no deseaba el mío, despreciaba todas mis pasiones y había descubierto la
más secreta de ellas, me convertía en un objeto animado pero inerte porque Félix se
defendía de mi agresión física fríamente, como quien se defiende de un mosquito noc-
turno, sin importarle mi agresión pasional y al mismo tiempo queriéndome como
siempre, como su viejo amigo, porque su imaginación tenía memoria y carecía de dolor
y yo quería que me amara pero quería más que me temiera.
Aflojé los brazos, solté a Félix, me di por vencido pero vi en sus ojos que él no lo
tomaba así, para él era un empate. Me alejé de él, me senté a recuperar el aliento y
también Félix jadeaba, de pie, junto a la chimenea, con la .44 en la mano.
San Sebastián no acababa de morirse nunca, con la mirada perdida en el cielo y el
cuerpo atravesado de flechas.
—Anda, Félix. Olvidarás y te recuperarás.
Me lanzó una sonrisa indeseada.
—No. Soy mexicano. Olvidaré pero no me recuperaré.
No quise mirarlo más.
—Entiende lo que hice, Félix, para que yo entienda lo que tú vas a hacer.
—Trece años son muchos años —dijo con la voz opaca—. Ya no nos conocemos.
Lo escuché alejarse, quizás para siempre. Pero a pesar de todo, confiaba en que algún
día regresase a verme y contarme lo que había hecho al salir de mi casa.
—Félix —levanté la voz—, te entiendo, sé todo lo que perdiste por mi culpa. Dime por
favor, ¿ganaste algo?
—Sí. Encontré a un padre en el dique seco de Galveston.
Creo que Félix iba a reír. No lo escuché. No me hubiera gustado. Salió y yo saboreé de
nuevo el coñac y me lamí el bigote. Le faltaba mucho a Félix para ser un buen agente.
Si entiendo bien la narración de mi amigo, Trevor no usaba bigote; Félix describe varias
veces sus labios rígidos, limpios como dos navajas. Ningún bigote crece en cuatro días.
Suspiré. Debía ser comprensivo. Los calendarios de Félix Maldonado pertenecían a las
fechas de una pesadilla. El suspiro me fue cortado por una inhalación involuntaria.
Llevábamos trece años sin vernos. Ya no nos conocíamos. Pero había algo peor, más
ofensivo aún. Recordé las palabras de Bernstein. Félix no me quería, no me buscaba; me
veía siempre idéntico a su recuerdo de mí cuando éramos jóvenes, no se había fijado en
mi nueva cara de cuarentón, recordaba sólo la de los veinticinco años, esa permanecía,
la actual no tenía existencia.
Pasé el resto de la noche hojeando mi edición de las Obras completas. Releí los dramas
del asesino del castillo de Dunsinane y del príncipe del castillo de Elsinore. Mi
pensamiento caminó lentamente al lado de los textos, sin interrumpir la lectura,
insinuándose entre frase y frase, a veces sumergido por ellas, a veces sobrevolándolas.
Sí, Félix Maldonado era un mal agente, un James Bond del subdesarrollo. Pero mi servi-
cio de inteligencia tenía que organizarse con lo que la realidad mexicana me ofrecía:
Félix, Emiliano, Rosita. Ashenden y Richard Hannay tenían detrás de ellos a
Shakespeare; mis pobres agentes, a Cantinflas en El gendarme desconocido.