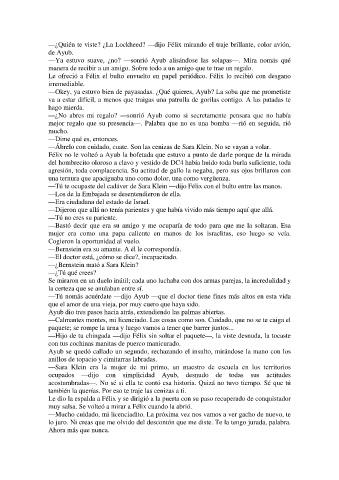Page 55 - La Cabeza de la Hidra
P. 55
—¿Quién te viste? ¿La Lockheed? —dijo Félix mirando el traje brillante, color avión,
de Ayub.
—Ya estuvo suave, ¿no? —sonrió Ayub alisándose las solapas—. Mira nomás qué
manera de recibir a un amigo. Sobre todo a un amigo que te trae un regalo.
Le ofreció a Félix el bulto envuelto en papel periódico. Félix lo recibió con desgano
irremediable.
—Okey, ya estuvo bien de payasadas. ¿Qué quieres, Ayub? La soba que me prometiste
va a estar difícil, a menos que traigas una patrulla de gorilas contigo. A las patadas te
hago mierda.
—¿No abres mi regalo? —sonrió Ayub como si secretamente pensara que no había
mejor regalo que su presencia—. Palabra que no es una bomba —rió en seguida, rió
mucho.
—Dime qué es, entonces.
—Ábrelo con cuidado, cuate. Son las cenizas de Sara Klein. No se vayan a volar.
Félix no le volteó a Ayub la bofetada que estuvo a punto de darle porque de la mirada
del hombrecito oloroso a clavo y vestido de DC4 había huido toda burla suficiente, toda
agresión, toda complacencia. Su actitud de gallo la negaba, pero sus ojos brillaron con
una ternura que apaciguaba uno como dolor, una como vergüenza.
—Tú te ocupaste del cadáver de Sara Klein —dijo Félix con el bulto entre las manos.
—Los de la Embajada se desentendieron de ella.
—Era ciudadana del estado de Israel.
—Dijeron que allá no tenía parientes y que había vivido más tiempo aquí que allá.
—Tú no eres su pariente.
—Bastó decir que era su amigo y me ocuparía de todo para que me la soltaran. Esa
mujer era como una papa caliente en manos de los israelitas, eso luego se veía.
Cogieron la oportunidad al vuelo.
—Bernstein era su amante. A él le correspondía.
—El doctor está, ¿cómo se dice?, incapacitado.
—¿Bernstein mató a Sara Klein?
—¿Tú qué crees?
Se miraron en un duelo inútil; cada uno luchaba con dos armas parejas, la incredulidad y
la certeza que se anulaban entre sí.
—Tú nomás acuérdate —dijo Ayub —que el doctor tiene fines más altos en esta vida
que el amor de una vieja, por muy cuero que haya sido.
Ayub dio tres pasos hacia atrás, extendiendo las palmas abiertas.
—Calmantes montes, mi licenciado. Las cosas como son. Cuidado, que no se te caiga el
paquete; se rompe la urna y luego vamos a tener que barrer juntos...
—Hijo de tu chingada —dijo Félix sin soltar el paquete—, la viste desnuda, la tocaste
con tus cochinas manitas de puerco manicurado.
Ayub se quedó callado un segundo, rechazando el insulto, mirándose la mano con los
anillos de topacio y cimitarras labradas.
—Sara Klein era la mujer de mi primo, un maestro de escuela en los territorios
ocupados —dijo con simplicidad Ayub, desnudo de todas sus actitudes
acostumbradas—. No sé si ella te contó esa historia. Quizá no tuvo tiempo. Sé que tú
también la querías. Por eso te traje las cenizas a ti.
Le dio la espalda a Félix y se dirigió a la puerta con su paso recuperado de conquistador
muy salsa. Se volteó a mirar a Félix cuando la abrió.
—Mucho cuidado, mi licenciadito. La próxima vez nos vamos a ver gacho de nuevo, te
lo juro. Ni creas que me olvido del descontón que me diste. Te la tengo jurada, palabra.
Ahora más que nunca.