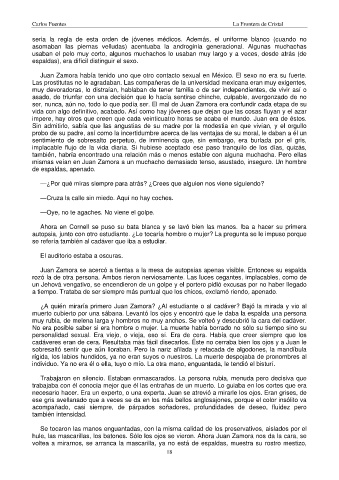Page 18 - La Frontera de Cristal
P. 18
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
seria la regla de esta orden de jóvenes médicos. Además, el uniforme blanco (cuando no
asomaban las piernas velludas) acentuaba la androginia generacional. Algunas muchachas
usaban el pelo muy corto, algunos muchachos lo usaban muy largo y a veces, desde atrás (de
espaldas), era difícil distinguir el sexo.
Juan Zamora había tenido uno que otro contacto sexual en México. El sexo no era su fuerte.
Las prostitutas no le agradaban. Las compañeras de la universidad mexicana eran muy exigentes,
muy devoradoras, lo distraían, hablaban de tener familia o de ser independientes, de vivir así o
asado, de triunfar con una decisión que lo hacía sentirse chinche, culpable, avergonzado de no
ser, nunca, aún no, todo lo que podía ser. El mal de Juan Zamora era confundir cada etapa de su
vida con algo definitivo, acabado. Así como hay jóvenes que dejan que las cosas fluyan y el azar
impere, hay otros que creen que cada veinticuatro horas se acaba el mundo. Juan era de éstos.
Sin admitirlo, sabía que las angustias de su madre por la modestia en que vivían, y el orgullo
probo de su padre, así como la incertidumbre acerca de las ventajas de su moral, le daban a él un
sentimiento de sobresalto perpetuo, de inminencia que, sin embargo, era burlada por el gris,
implacable flujo de la vida diaria. Si hubiese aceptado ese paso tranquilo de los días, quizás,
también, habría encontrado una relación más o menos estable con alguna muchacha. Pero ellas
mismas veían en Juan Zamora a un muchacho demasiado tenso, asustado, inseguro. Un hombre
de espaldas, apenado.
—¿Por qué miras siempre para atrás? ¿Crees que alguien nos viene siguiendo?
—Cruza la calle sin miedo. Aquí no hay coches.
—Oye, no te agaches. No viene el golpe.
Ahora en Cornell se puso su bata blanca y se lavó bien las manos. Iba a hacer su primera
autopsia, junto con otro estudiante. ¿Le tocaría hombre o mujer? La pregunta se le impuso porque
se refería también al cadáver que iba a estudiar.
El auditorio estaba a oscuras.
Juan Zamora se acercó a tientas a la mesa de autopsias apenas visible. Entonces su espalda
rozó la de otra persona. Ambos rieron nerviosamente. Las luces cegantes, implacables, como de
un Jehová vengativo, se encendieron de un golpe y el portero pidió excusas por no haber llegado
a tiempo. Trataba de ser siempre más puntual que los chicos, exclamó riendo, apenado.
¿A quién miraría primero Juan Zamora? ¿Al estudiante o al cadáver? Bajó la mirada y vio al
muerto cubierto por una sábana. Levantó los ojos y encontró que le daba la espalda una persona
muy rubia, de melena larga y hombros no muy anchos. Se volteó y descubrió la cara del cadáver.
No era posible saber si era hombre o mujer. La muerte había borrado no sólo su tiempo sino su
personalidad sexual. Era viejo, o vieja, eso sí. Era de cera. Había que creer siempre que los
cadáveres eran de cera. Resultaba más fácil disecarlos. Éste no cerraba bien los ojos y a Juan le
sobresaltó sentir que aún lloraban. Pero la nariz afilada y retacada de algodones, la mandíbula
rígida, los labios hundidos, ya no eran suyos o nuestros. La muerte despojaba de pronombres al
individuo. Ya no era él o ella, tuyo o mío. La otra mano, enguantada, le tendió el bisturí.
Trabajaron en silencio. Estaban enmascarados. La persona rubia, menuda pero decisiva que
trabajaba con él conocía mejor que él las entrañas de un muerto. Lo guiaba en los cortes que era
necesario hacer. Era un experto, o una experta. Juan se atrevió a mirarle los ojos. Eran grises, de
ese gris avellanado que a veces se da en los más bellos anglosajones, porque el color insólito va
acompañado, casi siempre, de párpados soñadores, profundidades de deseo, fluidez pero
también intensidad.
Se tocaron las manos enguantadas, con la misma calidad de los preservativos, aislados por el
hule, las mascarillas, los batones. Sólo los ojos se vieron. Ahora Juan Zamora nos da la cara, se
voltea a mirarnos, se arranca la mascarilla, ya no está de espaldas, muestra su rostro mestizo,
18