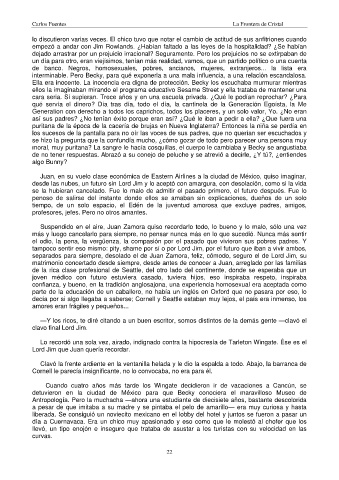Page 22 - La Frontera de Cristal
P. 22
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
lo discutieron varias veces. El chico tuvo que notar el cambio de actitud de sus anfitriones cuando
empezó a andar con Jim Rowlands. ¿Habían faltado a las leyes de la hospitalidad? ¿Se habían
dejado arrastrar por un prejuicio irracional? Seguramente. Pero los prejuicios no se extirpaban de
un día para otro, eran viejísimos, tenían más realidad, vamos, que un partido político o una cuenta
de banco. Negros, homosexuales, pobres, ancianos, mujeres, extranjeros... la lista era
interminable. Pero Becky, para qué exponerla a una mala influencia, a una relación escandalosa.
Ella era inocente. La inocencia era digna de protección. Becky los escuchaba murmurar mientras
ellos la imaginaban mirando el programa educativo Sesame Street y ella trataba de mantener una
cara seria. Si supieran. Trece años y en una escuela privada. ¿Qué le podían reprochar? ¿Para
qué servía el dinero? Día tras día, todo el día, la cantinela de la Generación Egoísta, la Me
Generation con derecho a todos los caprichos, todos los placeres, y un solo valor, Yo. ¿No eran
así sus padres? ¿No tenían éxito porque eran así? ¿Qué le iban a pedir a ella? ¿Que fuera una
puritana de la época de la cacería de brujas en Nueva Inglaterra? Entonces la niña se perdía en
los sucesos de la pantalla para no oír las voces de sus padres, que no querían ser escuchados y
se hizo la pregunta que la confundía mucho, ¿cómo gozar de todo pero parecer una persona muy
moral, muy puritana? La sangre le hacía cosquillas, el cuerpo le cambiaba y Becky se angustiaba
de no tener respuestas. Abrazó a su conejo de peluche y se atrevió a decirle, ¿Y tú?, ¿entiendes
algo Bunny?
Juan, en su vuelo clase económica de Eastern Airlines a la ciudad de México, quiso imaginar,
desde las nubes, un futuro sin Lord Jim y lo aceptó con amargura, con desolación, como si la vida
se la hubieran cancelado. Fue lo malo de admitir el pasado primero, el futuro después. Fue lo
penoso de salirse del instante donde ellos se amaban sin explicaciones, dueños de un solo
tiempo, de un solo espacio, el Edén de la juventud amorosa que excluye padres, amigos,
profesores, jefes. Pero no otros amantes.
Suspendido en el aire, Juan Zamora quiso recordarlo todo, lo bueno y lo malo, sólo una vez
más y luego cancelarlo para siempre, no pensar nunca más en lo que sucedió. Nunca más sentir
el odio, la pena, la vergüenza, la compasión por el pasado que vivieron sus pobres padres. Y
tampoco sentir eso mismo: pity, shame por sí o por Lord Jim, por el futuro que iban a vivir ambos,
separados para siempre, desolado el de Juan Zamora, feliz, cómodo, seguro el de Lord Jim, su
matrimonio concertado desde siempre, desde antes de conocer a Juan, arreglado por las familias
de la rica clase profesional de Seattle, del otro lado del continente, donde se esperaba que un
joven médico con futuro estuviera casado, tuviera hijos, eso inspiraba respeto, inspiraba
confianza, y bueno, en la tradición anglosajona, una experiencia homosexual era aceptada como
parte de la educación de un caballero, no había un inglés en Oxford que no pasara por eso, lo
decía por si algo llegaba a saberse; Cornell y Seattle estaban muy lejos, el país era inmenso, los
amores eran frágiles y pequeños...
—Y los ricos, te diré citando a un buen escritor, somos distintos de la demás gente —clavó el
clavo final Lord Jim.
Lo recordó una sola vez, airado, indignado contra la hipocresía de Tarleton Wingate. Ése es el
Lord Jim que Juan quería recordar.
Clavó la frente ardiente en la ventanilla helada y le dio la espalda a todo. Abajo, la barranca de
Cornell le parecía insignificante, no lo convocaba, no era para él.
Cuando cuatro años más tarde los Wingate decidieron ir de vacaciones a Cancún, se
detuvieron en la ciudad de México para que Becky conociera el maravilloso Museo de
Antropología. Pero la muchacha —ahora una estudiante de diecisiete años, bastante descolorida
a pesar de que imitaba a su madre y se pintaba el pelo de amarillo— era muy curiosa y hasta
liberada. Se consiguió un noviecito mexicano en el lobby del hotel y juntos se fueron a pasar un
día a Cuernavaca. Era un chico muy apasionado y eso como que le molestó al chofer que los
llevó, un tipo enojón e inseguro que trataba de asustar a los turistas con su velocidad en las
curvas.
22