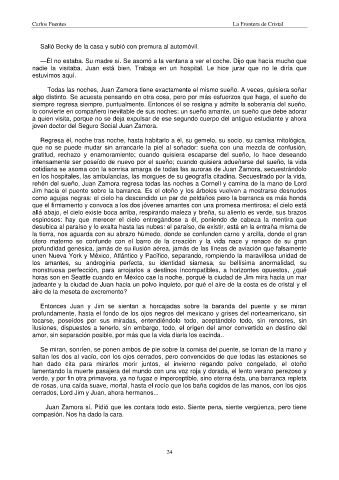Page 24 - La Frontera de Cristal
P. 24
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
Salió Becky de la casa y subió con premura al automóvil.
—Él no estaba. Su madre sí. Se asomó a la ventana a ver el coche. Dijo que hacía mucho que
nadie la visitaba. Juan está bien. Trabaja en un hospital. Le hice jurar que no le diría que
estuvimos aquí.
Todas las noches, Juan Zamora tiene exactamente el mismo sueño. A veces, quisiera soñar
algo distinto. Se acuesta pensando en otra cosa, pero por más esfuerzos que haga, el sueño de
siempre regresa siempre, puntualmente. Entonces él se resigna y admite la soberanía del sueño,
lo convierte en compañero inevitable de sus noches: un sueño amante, un sueño que debe adorar
a quien visita, porque no se deja expulsar de ese segundo cuerpo del antiguo estudiante y ahora
joven doctor del Seguro Social Juan Zamora.
Regresa él, noche tras noche, hasta habitarlo a él, su gemelo, su socio, su camisa mitológica,
que no se puede mudar sin arrancarle la piel al soñador: sueña con una mezcla de confusión,
gratitud, rechazo y enamoramiento; cuando quisiera escaparse del sueño, lo hace deseando
intensamente ser poseído de nuevo por el sueño; cuando quisiera adueñarse del sueño, la vida
cotidiana se asoma con la sonrisa amarga de todas las auroras de Juan Zamora, secuestrándolo
en los hospitales, las ambulancias, las morgues de su geografía citadina. Secuestrado por la vida,
rehén del sueño, Juan Zamora regresa todas las noches a Cornell y camina de la mano de Lord
Jim hacia el puente sobre la barranca. Es el otoño y los árboles vuelven a mostrarse desnudos
como agujas negras: el cielo ha descendido un par de peldaños pero la barranca es más honda
que el firmamento y convoca a los dos jóvenes amantes con una promesa mentirosa: el cielo está
allá abajo, el cielo existe boca arriba, respirando maleza y breña, su aliento es verde, sus brazos
espinosos: hay que merecer el cielo entregándose a él, poniendo de cabeza la mentira que
desubica al paraíso y lo exalta hasta las nubes: el paraíso, de existir, está en la entraña misma de
la tierra, nos aguarda con su abrazo húmedo, donde se confunden carne y arcilla, donde el gran
útero materno se confunde con el barro de la creación y la vida nace y renace de su gran
profundidad genésica, jamás de su ilusión aérea, jamás de las líneas de aviación que falsamente
unen Nueva York y México, Atlántico y Pacífico, separando, rompiendo la maravillosa unidad de
los amantes, su androginia perfecta, su identidad siamesa, su bellísima anormalidad, su
monstruosa perfección, para arrojarlos a destinos incompatibles, a horizontes opuestos, ¿qué
horas son en Seattle cuando en México cae la noche, porqué la ciudad de Jim mira hacia un mar
jadeante y la ciudad de Juan hacia un polvo inquieto, por qué el aire de la costa es de cristal y el
aire de la meseta de excremento?
Entonces Juan y Jim se sientan a horcajadas sobre la baranda del puente y se miran
profundamente, hasta el fondo de los ojos negros del mexicano y grises del norteamericano, sin
tocarse, poseídos por sus miradas, entendiéndolo todo, aceptándolo todo, sin rencores, sin
ilusiones, dispuestos a tenerlo, sin embargo, todo, el origen del amor convertido en destino del
amor, sin separación posible, por más que la vida diaria los escinda..
Se miran, sonríen, se ponen ambos de pie sobre la cornisa del puente, se toman de la mano y
saltan los dos al vacío, con los ojos cerrados, pero convencidos de que todas las estaciones se
han dado cita para mirarlos morir juntos, el invierno regando polvo congelado, el otoño
lamentando la muerte pasajera del mundo con una voz roja y dorada, el lento verano perezoso y
verde, y por fin otra primavera, ya no fugaz e imperceptible, sino eterna ésta, una barranca repleta
de rosas, una caída suave, mortal, hasta el rocío que los baña cogidos de las manos, con los ojos
cerrados, Lord Jim y Juan, ahora hermanos...
Juan Zamora sí. Pidió que les contara todo esto. Siente pena, siente vergüenza, pero tiene
compasión. Nos ha dado la cara.
24