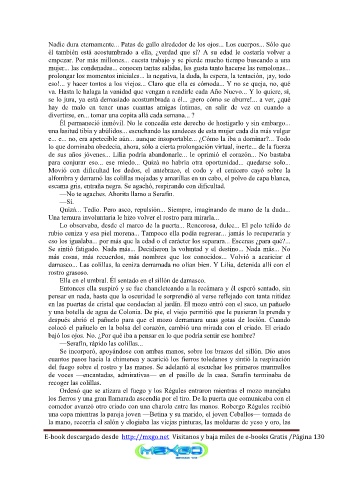Page 130 - La muerte de Artemio Cruz
P. 130
Nadie dura eternamente... Patas de gallo alrededor de los ojos... Los cuerpos... Sólo que
él también está acostumbrado a ella, ¿verdad que sí? A su edad le costaría volver a
empezar. Por más millones... cuesta trabajo y se pierde mucho tiempo buscando a una
mujer... las condenadas... conocen tantas salidas, les gusta tanto hacerse las remolonas...
prolongar los momentos iniciales... la negativa, la duda, la espera, la tentación, ¡ay, todo
eso!... y hacer tontos a los viejos... Claro que ella es cómoda... Y no se queja, no, qué
va. Hasta le halaga la vanidad que vengan a rendirle cada Año Nuevo... Y lo quiere, sí,
se lo jura, ya está demasiado acostumbrada a él... ¡pero cómo se aburre!... a ver, ¿qué
hay de malo en tener unas cuantas amigas íntimas, en salir de vez en cuando a
divertirse, en... tomar una copita allá cada semana... ?
Él permaneció inmóvil. No le concedía este derecho de hostigarlo y sin embargo...
una lasitud tibia y abúlidos... escuchando las sandeces de esta mujer cada día más vulgar
e... e... no, era apetecible aún... aunque insoportable... ¿Cómo la iba a dominar?... Todo
lo que dominaba obedecía, ahora, sólo a cierta prolongación virtual, inerte... de la fuerza
de sus años jóvenes... Lilia podría abandonarle... le oprimió el corazón... No bastaba
para conjurar eso... ese miedo... Quizá no habría otra oportunidad... quedarse solo...
Movió con dificultad los dedos, el antebrazo, el codo y el cenicero cayó sobre la
alfombra y derramó las colillas mojadas y amarillas en un cabo, el polvo de capa blanca,
escama gris, entraña negra. Se agachó, respirando con dificultad.
—No te agaches. Ahorita llamo a Serafín.
—Sí.
Quizá... Tedio. Pero asco, repulsión... Siempre, imaginando de mano de la duda...
Una ternura involuntaria le hizo volver el rostro para mirarla...
Lo observaba, desde el marco de la puerta... Rencorosa, dulce... El pelo teñido de
rubio ceniza y esa piel morena... Tampoco ella podía regresar... jamás lo recuperaría y
eso los igualaba... por más que la edad o el carácter los separara... Escenas ¿para qué?...
Se sintió fatigado. Nada más... Decidieron la voluntad y el destino... Nada más... No
más cosas, más recuerdos, más nombres que los conocidos... Volvió a acariciar el
damasco... Las colillas, la ceniza derramada no olían bien. Y Lilia, detenida allí con el
rostro grasoso.
Ella en el umbral. Él sentado en el sillón de damasco.
Entonces ella suspiró y se fue chancleteando a la recámara y él esperó sentado, sin
pensar en nada, hasta que la oscuridad le sorprendió al verse reflejado con tanta nitidez
en las puertas de cristal que conducían al jardín. El mozo entró con el saco, un pañuelo
y una botella de agua de Colonia. De pie, el viejo permitió que le pusieran la prenda y
después abrió el pañuelo para que el mozo derramara unas gotas de loción. Cuando
colocó el pañuelo en la bolsa del corazón, cambió una mirada con el criado. El criado
bajó los ojos. No. ¿Por qué iba a pensar en lo que podría sentir ese hombre?
—Serafín, rápido las colillas...
Se incorporó, apoyándose con ambas manos, sobre los brazos del sillón. Dio unos
cuantos pasos hacia la chimenea y acarició los fierros toledanos y sintió la respiración
del fuego sobre el rostro y las manos. Se adelantó al escuchar los primeros murmullos
de voces —encantadas, admirativas— en el pasillo de la casa. Serafín terminaba de
recoger las colillas.
Ordenó que se atizara el fuego y los Régules entraron mientras el mozo manejaba
los fierros y una gran llamarada ascendía por el tiro. De la puerta que comunicaba con el
comedor avanzó otro criado con una charola entre las manos. Robergo Régules recibió
una copa mientras la pareja joven —Betina y su marido, el joven Ceballos— tomada de
la mano, recorría el salón y elogiaba las viejas pinturas, las molduras de yeso y oro, las
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 130