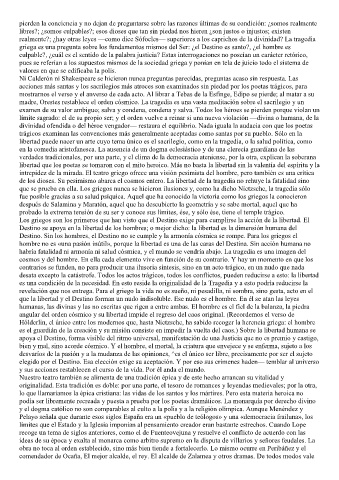Page 77 - Octavio Paz - El Arco y la Lira
P. 77
pierden la conciencia y no dejan de preguntarse sobre las razones últimas de su condición: ¿somos realmente
libres?; ¿somos culpables?; esos dioses que tan sin piedad nos hieren ¿son justos o injustos; existen
realmente?; ¿hay otras leyes —como dice Sófocles— superiores a los caprichos de la divinidad? La tragedia
griega es una pregunta sobre los fundamentos mismos del Ser: ¿el Destino es santo?, ¿el hombre es
culpable?, ¿cuál es el sentido de la palabra justicia? Estas interrogaciones no poseían un carácter retórico,
pues se referían a los supuestos mismos de la sociedad griega y ponían en tela de juicio todo el sistema de
valores en que se edificaba la polis.
Ni Calderón ni Shakespeare se hicieron nunca preguntas parecidas, preguntas acaso sin respuesta. Las
acciones más santas y los sacrilegios más atroces son examinados sin piedad por los poetas trágicos, para
mostrarnos el verso y el anverso de cada acto. Al librar a Tebas de la Esfinge, Edipo se pierde; al matar a su
madre, Orestes restablece el orden cósmico. La tragedia es una vasta meditación sobre el sacrilegio y un
examen de su valor ambiguo; salva y condena, condena y salva. Todos los héroes se pierden porque violan un
límite sagrado: el de su propio ser; y el orden vuelve a reinar si una nueva violación —divina o humana, de la
divinidad ofendida o del héroe vengador— restaura el equilibrio. Nada iguala la audacia con que los poetas
trágicos examinan las convenciones más generalmente aceptadas como santas por su pueblo. Sólo en la
libertad puede nacer un arte cuyo tema único es el sacrilegio, como en la tragedia, o la salud política, como
en la comedia aristofanesca. La ausencia de un dogma eclesiástico y de una clerecía guardiana de las
verdades tradicionales, por una parte, y el clima de la democracia ateniense, por la otra, explican la soberana
libertad que los poetas se tomaron con el mito heroico. Más no basta la libertad sin la valentía del espíritu y la
intrepidez de la mirada. El teatro griego ofrece una visión pesimista del hombre, pero también es una crítica
de los dioses. Su pesimismo abarca el cosmos entero. La libertad de la tragedia no rehuye la fatalidad sino
que se prueba en ella. Los griegos nunca se hicieron ilusiones y, como ha dicho Nietzsche, la tragedia sólo
fue posible gracias a su salud psíquica. Aquel que ha conocido la victoria como los griegos la conocieron
después de Salamina y Maratón, aquel que ha descubierto la geometría y se sabe mortal, aquel que ha
probado la extrema tensión de su ser y conoce sus límites, ése, y sólo ése, tiene el temple trágico.
Los griegos son los primeros que han visto que el Destino exige para cumplirse la acción de la libertad. El
Destino se apoya en la libertad de los hombres; o mejor dicho: la libertad es la dimensión humana del
Destino. Sin los hombres, el Destino no se cumple y la armonía cósmica se rompe. Para los griegos el
hombre no es «una pasión inútil», porque la libertad es una de las caras del Destina. Sin acción humana no
habría fatalidad ni armonía ni salud cósmica, y el mundo se vendría abajo. La tragedia es una imagen del
cosmos y del hombre. En ella cada elemento vive en función de su contrario. Y hay un momento en que los
contrarios se funden, no para producir una ilusoria síntesis, sino en un acto trágico, en un nudo que nada
desata excepto la catástrofe. Todos los actos trágicos, todos los conflictos, pueden reducirse a esto: la libertad
es una condición de la necesidad. En esto reside la originalidad de la Tragedia y a esto podría reducirse la
revelación que nos entrega. Para el griego la vida no es sueño, ni pesadilla, ni sombra, sino gesta, acto en el
que la libertad y el Destino forman un nudo indisoluble. Ese nudo es el hombre. En él se atan las leyes
humanas, las divinas y las no escritas que rigen a entre ambas. El hombre es el fiel de la balanza, la piedra
angular del orden cósmico y su libertad impide el regreso del caos original. (Recordemos el verso de
Hólderlin, el único entre los modernos que, hasta Nietzsche, ha sabido recoger la herencia griega: el hombre
es el guardián de la creación y su misión consiste en impedir la vuelta del caos.) Sobre la libertad humana se
apoya el Destino, forma visible del ritmo universal, manifestación de una Justicia que no es premio y castigo,
bien y mal, sino acorde cósmico. Y el hombre, el mortal, la criatura que envejece y se enferma, sujeto a los
desvaríos de la pasión y a la mudanza de las opiniones, ^es el único ser libre, precisamente por ser el sujeto
elegido por el Destino. Esa elección exige su aceptación. Y por eso sus crímenes haden— temblar al universo
y sus acciones restablecen el curso de la vida. Por él anda el mundo.
Nuestro teatro también se alimenta de una tradición épica y de este hecho arrancan su vitalidad y
originalidad. Esta tradición es doble: por una parte, el tesoro de romances y leyendas medievales; por la otra,
lo que llamaríamos la épica cristiana: las vidas de los santos y los mártires. Pero esta materia heroica no
podía ser libremente recreada y puesta a prueba por los poetas dramáticos. La monarquía por derecho divino
y el dogma católico no son comparables al culto a la polis y a la religión olímpica. Aunque Menéndez y
Pelayo señala que durante esos siglos España era un «pueblo de teólogos» y una «democracia frailuna», los
límites que el Estado y la Iglesia imponían al pensamiento creador eran bastante estrechos. Cuando Lope
recoge un tema de siglos anteriores, como el de Fuenteovejuna y resuelve el conflicto de acuerdo con las
ideas de su época y exalta al monarca como arbitro supremo en la disputa de villaríos y señores feudales. La
obra no toca al orden establecido, sino más bien tiende a fortalecerlo. Lo mismo ocurre en Peribáñez y el
comendador de Ocaña, El mejor alcalde, el rey. El alcalde de Zalamea y otros dramas. De todos modos vale