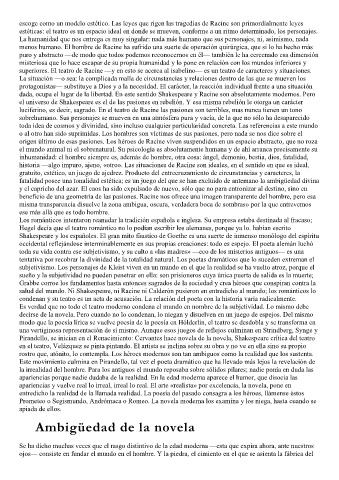Page 81 - Octavio Paz - El Arco y la Lira
P. 81
escoge como un modelo estético. Las leyes que rigen las tragedias de Racine son primordialmente leyes
estéticas: el teatro es un espacio ideal en donde se mueven, conforme a un ritmo determinado, los personajes.
La humanidad que nos entrega es muy singular: nada más humano que sus personajes, ni, asimismo, nada
menos humano. El hombre de Racine ha sufrido una suerte de operación quirúrgica, que si lo ha hecho más
puro y abstracto —de modo que todos podemos reconocernos en él— también le ha cercenado esa dimensión
misteriosa que lo hace escapar de su propia humanidad y lo pone en relación con los mundos inferiores y
superiores. El teatro de Racine —y en esto se acerca al isabelino— es un teatro de caracteres y situaciones.
La situación —o sea: la complicada malla de circunstancias y relaciones dentro de las que se mueven los
protagonistas— substituye a Dios y a la necesidad. El carácter, la reacción individual frente a una situación
dada, ocupa el lugar de la libertad. En este sentido Shakespeare y Racine son absolutamente modernos. Pero
el universo de Shakespeare es el de las pasiones en rebelión. Y esa misma rebelión le otorga un carácter
luciferino, es decir, sagrado. En el teatro de Racine las pasiones son terribles, mas nunca tienen un tono
sobrehumano. Sus personajes se mueven en una atmósfera pura y vacía, de la que no sólo ha desaparecido
toda idea de cosmos y divinidad, sino incluso cualquier particularidad concreta. Las referencias a este mundo
o al otro han sido suprimidas. Los hombres son víctimas de sus pasiones, pero nada se nos dice sobre el
origen último de esas pasiones. Los héroes de Racine viven suspendidos en un espacio abstracto, que no roza
el mundo animal ni el sobrenatural. Su psicología es absolutamente humana y de ahí arranca precisamente su
inhumanidad: el hombre siempre es, además de hombre, otra cosa: ángel, demonio, bestia, dios, fatalidad,
historia —algo impuro, ajeno, «otro». Las situaciones de Racine son ideales, en el sentido en que es ideal,
gratuito, estético, un juego de ajedrez. Producto del entrecruzamiento de circunstancias y caracteres, la
fatalidad posee una tonalidad estética; es un juego del que se han excluido de antemano la ambigüedad divina
y el capricho del azar. El caos ha sido expulsado de nuevo, sólo que no para entronizar al destino, sino en
beneficio de una geometría de las pasiones. Racine nos ofrece una imagen transparente del hombre, pero esa
misma transparencia disuelve la zona ambigua, oscura, verdadera boca de sombras» por la que entrevemos
ese más allá que es todo hombre.
Los románticos intentaron reanudar la tradición española e inglesa. Su empresa estaba destinada al fracaso;
Hegel decía que el teatro romántico no lo podían escribir los alemanes, porque ya lo. habían escrito
Shakespeare y los españoles. El gran mito fáustico de Goethe es una suerte de inmenso monólogo del espíritu
occidental reflejándose interminablemente en sus propias creaciones: todo es espejo. El poeta alemán luchó
toda su vida contra ese subjetivismo, y su culto a «las madres» —eco de los misterios antiguos— es una
tentativa por recobrar la divinidad de la totalidad natural. Los poetas dramáticos que lo suceden extreman el
subjetivismo. Los personajes de Kleist viven en un mundo en el que la realidad se ha vuelto atroz, porque el
sueño y la subjetividad no pueden penetrar en ella: son prisioneros cuya única puerta de salida es la muerte;
Grabbe corroe los fundamentos hasta entonces sagrados de la sociedad y crea héroes que conspiran contra la
salud del mundo. Ni Shakespeare, ni Racine ni Calderón pusieron en entredicho al mundo; los románticos lo
condenan y su teatro es un acta de acusación. La relación del poeta con la historia varía radicalmente.
Es verdad que no todo el teatro moderno condena el mundo en nombre de la subjetividad. Lo mismo debe
decirse de la novela. Pero cuando no lo condenan, lo niegan y disuelven en un juego de espejos. Del mismo
modo que la poesía lírica se vuelve poesía de la poesía en Hólderlin, el teatro se desdobla y se transforma en
una vertiginosa representación de sí mismo. Aunque esos juegos de reflejos culminan en Strindberg, Synge y
Pirandello, se inician en el Renacimiento: Cervantes hace novela de la novela, Shakespeare crítica del teatro
en el teatro, Velázquez se pinta pintando. El artista se inclina sobre su obra y no ve en ella sino su propio
rostro que, atónito, lo contempla. Los héroes modernos son tan ambiguos como la realidad que los sustenta.
Este movimiento culmina en Pirandello, tal vez el poeta dramático que ha llevado más lejos la revelación de
la irrealidad del hombre. Para los antiguos el mundo reposaba sobre sólidos pilares; nadie ponía en duda las
apariencias porque nadie dudaba de la realidad. En la edad moderna aparece el humor, que disocia las
apariencias y vuelve real lo irreal, irreal lo real. El arte «realista» por excelencia, la novela, pone en
entredicho la realidad de la llamada realidad. La poesía del pasado consagra a los héroes, llámense éstos
Prometeo o Segismundo, Andrómaca o Romeo. La novela moderna los examina y los niega, hasta cuando se
apiada de ellos.
Ambigüedad de la novela
Se ha dicho muchas veces que el rasgo distintivo de la edad moderna —esta que expira ahora, ante nuestros
ojos— consiste en fundar el mundo en el hombre. Y la piedra, el cimiento en el que se asienta la fábrica del