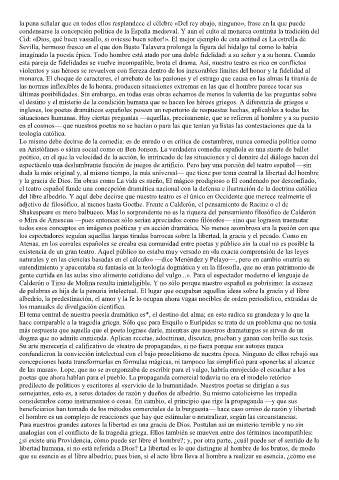Page 78 - Octavio Paz - El Arco y la Lira
P. 78
la pena señalar que en todos ellos resplandece el célebre «Del rey abajo, ninguno», frase en la que puede
condensarse la concepción política de la España medieval. Y aun el culto al monarca continúa la tradición del
Cid: «Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor!». El mejor ejemplo de esta actitud es La estrella de
Sevilla, hermoso fresco en el que don Busto Talavera prolonga la figura del hidalgo tal como lo había
imaginado la poesía épica. Todo hombre está atado por una doble fidelidad: a su señor y a su honra. Cuando
esta pareja de fidelidades se vuelve incompatible, brota el drama. Así, nuestro teatro es rico en conflictos
violentos y sus héroes se revuelven con fiereza dentro de los inexorables límites del honor y la fidelidad al
monarca. El choque de caracteres, el arrebato de las pasiones y el estrago que causa en las almas la tiranía de
las normas inflexibles de la honra, producen situaciones extremas en las que el hombre parece tocar sus
últimas posibilidades. Sin embargo, en todas esas obras echamos de menos la valentía de las preguntas sobre
el destino y el misterio de la condición humana que se hacen los héroes griegos. A diferencia de griegos e
ingleses, los poetas dramáticos españoles poseen un repertorio de respuestas hechas, aplicables a todas las
situaciones humanas. Hay ciertas preguntas —aquellas, precisamente, que se refieren al hombre y a su puesto
en el cosmos— que nuestros poetas no se hacían o para las que tenían ya listas las contestaciones que da la
teología católica.
Lo mismo debe decirse de la comedia: es de enredo o es crítica de costumbres, nunca comedia política como
en Aristófanes o sátira social como en Ben Jonson. La verdadera comedia española es una suerte de ballet
poético, en el que la velocidad de la acción, lo intrincado de las situaciones y el donaire del diálogo hacen del
espectáculo una deslumbrante función de juegos de artificio. Pero hay una porción del teatro español —sin
duda la más original y, al mismo tiempo, la más universal— que tiene por tema central la libertad del hombre
y la gracia de Dios. En obras como La vida es sueño, El mágico prodigioso o El condenado por desconfiado,
el teatro español funde una concepción dramática nacional con la defensa e ilustración de la doctrina católica
del libre albedrío. Y aquí debe decirse que nuestro teatro es el único en Occidente que merece realmente el
adjetivo de filosófico, al menos hasta Goethe. Frente a Calderón, el pensamiento de Racine o el de
Shakespeare es mero balbuceo. Mas lo sorprendente no es la riqueza del pensamiento filosófico de Calderón
o Mira de Amescua —pues entonces sólo serían apreciados como filósofos— sino que lograsen trasmutar
todos esos conceptos en imágenes poéticas y en acción dramática. No menos asombrosa era la pasión con que
los espectadores seguían aquellas largas tiradas barrocas sobre la libertad, la gracia y el pecado. Como en
Atenas, en los corrales españoles se creaba esa comunidad entre poetas y público sin la cual no es posible la
existencia de un gran teatro. Aquel público no estaba muy versado en «la exacta comprensión de las leyes
naturales y en las ciencias basadas en el cálculo» —dice Menéndez y Pelayo—, pero en cambio «nutría su
entendimiento y apacentaba su fantasía en la teología dogmática y en la filosofía, que no eran patrimonio de
gente curtida en las aulas sino alimento cotidiano del vulgo...». Para el espectador moderno el lenguaje de
Calderón o Tirso de Molina resulta ininteligible. Y no sólo porque nuestro español es pobrísimo: la escasez
de palabras es hija de la penuria intelectual. El lugar que ocupaban aquellas ideas sobre la gracia y el libre
albedrío, la predestinación, el amor y la fe lo ocupan ahora vagas nocibles de orden periodístico, extraídas de
los manuales de divulgación científica.
El tema central de nuestra poesía dramática es*, el destino del alma; en esto radica su grandeza y lo que la
hace comparable a la tragedia griega. Sólo que para Esquilo o Eurípides se trata de un problema que no tenía
más respuesta que aquella que el poeta lograse darle, mientras que nuestros dramaturgos se sirven de un
dogma que no admite enmienda. Aplican recetas, adoctrinan, discuten, prueban y ganan con brillo sus tesis.
Su arte merecería el calificativo de «teatro de propaganda», si no fuera porque sus autores nunca
confundieron la convicción intelectual con el bajo proselitismo de nuestra época. Ninguno de ellos rebajó sus
concepciones hasta transformarlas en fórmulas mágicas, ni tampoco las simplificó para «ponerlas al alcance
de las masas». Lope, que no se avergonzaba de escribir para el vulgo, habría enrojecido el escuchar a los
poetas que ahora hablan para el pueblo. La propaganda comercial todavía no era el modelo retórico
predilecto de políticos y escritores al «servicio de la humanidad». Nuestros poetas se dirigían a sus
semejantes, esto es, a seres dotados de razón y dueños de albedrío. Su mismo catolicismo les impedía
considerarlos como instrumentos o cosas. En cambio, el principio que rige la propaganda —y que sus
beneficiarios han tomado de los métodos comerciales de la burguesía— hace caso omiso de razón y libertad:
el hombre es un complejo de reacciones que hay que estimular o neutralizar, según las circunstancias.
Para nuestros grandes autores la libertad es una gracia de Dios. Postulan así un misterio terrible y no sin
analogías con el conflicto de la tragedia griega. Ellos también se mueven entre dos términos incompatibles:
¿si existe una Providencia, cómo puede ser libre el hombre?; y, por otra parte, ¿cuál puede ser el sentido de la
libertad humana, si no está referida a Dios? La libertad es lo que distingue al hombre de los brutos, de modo
que su esencia es el libre albedrío; pues bien, si el acto libre lleva al hombre a realizar su esencia, ¿cómo ese