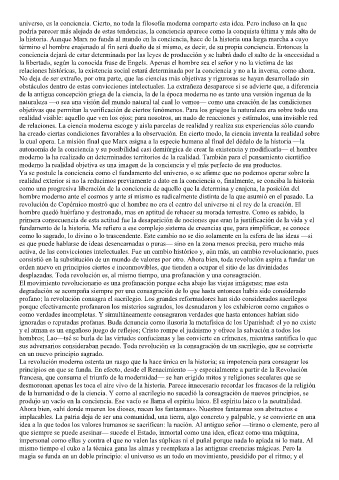Page 82 - Octavio Paz - El Arco y la Lira
P. 82
universo, es la conciencia. Cierto, no toda la filosofía moderna comparte esta idea. Pero incluso en la que
podría parecer más alejada de estas tendencias, la conciencia aparece como la conquista última y más alta de
la historia. Aunque Marx no funda al mundo en la conciencia, hace de la historia una larga marcha a cuyo
término el hombre enajenado al fin será dueño de sí mismo, es decir, de su propia conciencia. Entonces la
conciencia dejará de estar determinada por las leyes de producción y se habrá dado el salto de la «necesidad a
la libertad», según la conocida frase de Engels. Apenas el hombre sea el señor y no la víctima de las
relaciones históricas, la existencia social estará determinada por la conciencia y no a la inversa, como ahora.
No deja de ser extraño, por otra parte, que las ciencias más objetivas y rigurosas se hayan desarrollado sin
obstáculos dentro de estas convicciones intelectuales. La extrañeza desaparece si se advierte que, a diferencia
de la antigua concepción griega de la ciencia, la de la época moderna no es tanto una versión ingenua de la
naturaleza —o sea una visión del mundo natural tal cual lo vemos— como una creación de las condiciones
objetivas que permitan la verificación de ciertos fenómenos. Para los griegos la naturaleza era sobre todo una
realidad visible: aquello que ven los ojos; para nosotros, un nudo de reacciones y estímulos, una invisible red
de relaciones. La ciencia moderna escoge y aísla parcelas de realidad y realiza sus experiencias sólo cuando
ha creado ciertas condiciones favorables a la observación. En cierto modo, la ciencia inventa la realidad sobre
la cual opera. La misión final que Marx asigna a la especie humana al final del dédalo de la historia —la
autonomía de la conciencia y su posibilidad casi demiúrgica de crear la existencia y modificarla— el hombre
moderno la ha realizado en determinados territorios de la realidad. También para el pensamiento científico
moderno la realidad objetiva es una imagen de la conciencia y el más perfecto de sus productos.
Ya se postule la conciencia como el fundamento del universo, o se afirme que no podemos operar sobre la
realidad exterior si no la reducimos previamente a dato en la conciencia o, finalmente, se conciba la historia
como una progresiva liberación de la conciencia de aquello que la determina y enajena, la posición del
hombre moderno ante el cosmos y ante sí mismo es radicalmente distinta de la que asumió en el pasado. La
revolución de Copérnico mostró que el hombre no era el centro del universo ni el rey de la creación. El
hombre quedó huérfano y destronado, mas en aptitud de rehacer su morada terrestre. Como es sabido, la
primera consecuencia de esta actitud fue la desaparición de nociones que eran la justificación de la vida y el
fundamento de la historia. Me refiero a ese complejo sistema de creencias que, para simplificar, se conoce
como lo sagrado, lo divino o lo trascendente. Este cambio no se dio solamente en la esfera de las ideas —si
es que puede hablarse de ideas desencarnadas o puras— sino en la zona menos precisa, pero mucho más
activa, de las convicciones intelectuales. Fue un cambio histórico y, aún más, un cambio revolucionario, pues
consistió en la substitución de un mundo de valores por otro. Ahora bien, toda revolución aspira a fundar un
orden nuevo en principios ciertos e inconmovibles, que tienden a ocupar el sitio de las divinidades
desplazadas. Toda revolución es, al mismo tiempo, una profanación y una consagración.
El movimiento revolucionario es una profanación porque echa abajo las viejas imágenes; mas esta
degradación se acompaña siempre por una consagración de lo que hasta entonces había sido considerado
profano; la revolución consagra el sacrilegio. Los grandes reformadores han sido considerados sacrílegos
porque efectivamente profanaron los misterios sagrados, los desnudaron y los exhibieron como engaños o
como verdades incompletas. Y simultáneamente consagraron verdades que hasta entonces habían sido
ignoradas o reputadas profanas. Buda denuncia como ilusoria la metafísica de los Upanishad: el yo no existe
y el atman es un engañoso juego de reflejos; Cristo rompe el judaismo y ofrece la salvación a todos los
hombres; Lao—tsé se burla de las virtudes confucianas y las convierte en crímenes, mientras santifica lo que
sus adversarios consideraban pecado. Toda revolución es la consagración de un sacrilegio, que se convierte
en un nuevo principio sagrado.
La revolución moderna ostenta un rasgo que la hace única en la historia; su impotencia para consagrar los
principios en que se funda. En efecto, desde el Renacimiento —y especialmente a partir de la Revolución
francesa, que consuma el triunfo de la modernidad— se han erigido mitos y religiones seculares que se
desmoronan apenas les toca el aire vivo de la historia. Parece innecesario recordar los fracasos de la religión
de la humanidad o de la ciencia. Y como al sacrilegio no sucedió la consagración de nuevos principios, se
produjo un vacío en la conciencia. Ese vacío se llama el espíritu laico. El espíritu laico o la neutralidad.
Ahora bien, «ahí donde mueren los dioses, nacen los fantasmas». Nuestros fantasmas son abstractos e
implacables. La patria deja de ser una comunidad, una tierra, algo concreto y palpable, y se convierte en una
idea a la que todos los valores humanos se sacrifican: la nación. Al antiguo señor —tirano o clemente, pero al
que siempre se puede asesinar— sucede el Estado, inmortal como una idea, eficaz como una máquina,
impersonal como ellas y contra el que no valen las súplicas ni el puñal porque nada lo apiada ni lo mata. Al
mismo tiempo el cuko a la técnica gana las almas y reemplaza a las antiguas creencias mágicas. Pero la
magia se funda en un doble principio: el universo es un todo en movimiento, presidido por el ritmo; y el