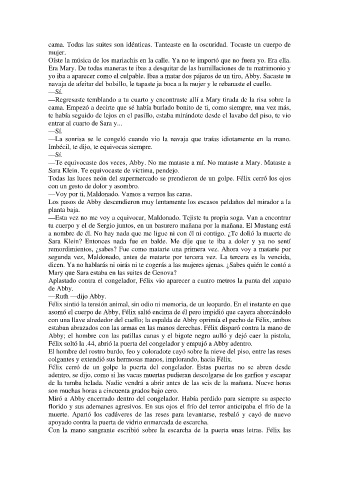Page 135 - La Cabeza de la Hidra
P. 135
cama. Todas las suites son idénticas. Tanteaste en la oscuridad. Tocaste un cuerpo de
mujer.
Oíste la música de los mariachis en la calle. Ya no te importó que no fuera yo. Era ella.
Era Mary. De todas maneras te ibas a desquitar de las humillaciones de tu matrimonio y
yo iba a aparecer como el culpable. Ibas a matar dos pájaros de un tiro, Abby. Sacaste tu
navaja de afeitar del bolsillo, le tapaste ja boca a la mujer y le rebanaste el cuello.
—Sí.
—Regresaste temblando a tu cuarto y encontraste allí a Mary tirada de la risa sobre la
cama. Empezó a decirte que sé había burlado bonito de ti, como siempre, una vez más,
te había seguido de lejos en el pasillo, estaba mirándote desde el lavabo del piso, te vio
entrar al cuarto de Sara y...
—Sí.
—La sonrisa se le congeló cuando vio la navaja que traías idiotamente en la mano.
Imbécil, te dijo, te equivocas siempre.
—Sí.
—Te equivocaste dos veces, Abby. No me mataste a mí. No mataste a Mary. Mataste a
Sara Klein. Te equivocaste de víctima, pendejo.
Todas las luces neón del supermercado se prendieron de un golpe. Félix cerró los ojos
con un gesto de dolor y asombro.
—Voy por ti, Maldonado. Vamos a vernos las caras.
Los pasos de Abby descendieron muy lentamente los escasos peldaños del mirador a la
planta baja.
—Esta vez no me voy a equivocar, Maldonado. Tejiste tu propia soga. Van a encontrar
tu cuerpo y el de Sergio juntos, en un basurero mañana por la mañana. El Mustang está
a nombre de él. No hay nada que me ligue ni con él ni contigo. ¿Te dolió la muerte de
Sara Klein? Entonces nada fue en balde. Me dije que te iba a doler y ya no sentí
remordimientos, ¿sabes? Fue como matarte una primera vez. Ahora voy a matarte por
segunda vez, Maldonado, antes de matarte por tercera vez. La tercera es la vencida,
dicen. Ya no hablarás ni oirás ni te cogerás a las mujeres ajenas. ¿Sabes quién le contó a
Mary que Sara estaba en las suites de Genova?
Aplastado contra el congelador, Félix vio aparecer a cuatro metros la punta del zapato
de Abby.
—Ruth —dijo Abby.
Félix sintió la tensión animal, sin odio ni memoria, de un leopardo. En el instante en que
asomó el cuerpo de Abby, Félix saltó encima de él pero impidió que cayera ahorcándolo
con una llave alrededor del cuello; la espalda de Abby oprimía el pecho de Félix, ambos
estaban abrazados con las armas en las manos derechas. Félix disparó contra la mano de
Abby; el hombre con las patillas canas y el bigote negro aulló y dejó caer la pistola,
Félix soltó la .44, abrió la puerta del congelador y empujó a Abby adentro.
El hombre del rostro burdo, feo y coloradote cayó sobre la nieve del piso, entre las reses
colgantes y extendió sus hermosas manos, implorando, hacia Félix.
Félix cerró de un golpe la puerta del congelador. Estas puertas no se abren desde
adentro, se dijo, como si las vacas muertas pudieran descolgarse de los garfios y escapar
de la tumba helada. Nadie vendrá a abrir antes de las seis de la mañana. Nueve horas
son muchas horas a cincuenta grados bajo cero.
Miró a Abby encerrado dentro del congelador. Había perdido para siempre su aspecto
florido y sus ademanes agresivos. En sus ojos el frío del terror anticipaba el frío de la
muerte. Apartó los cadáveres de las reses para levantarse, resbaló y cayó de nuevo
apoyado contra la puerta de vidrio enmarcada de escarcha.
Con la mano sangrante escribió sobre la escarcha de la puerta unas letras. Félix las