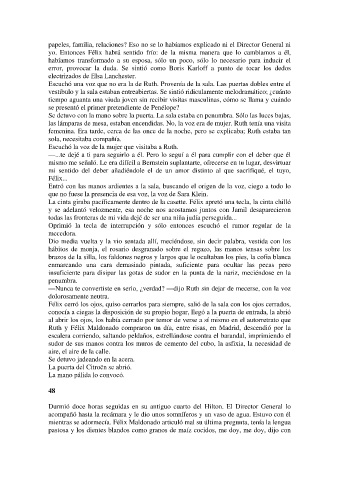Page 140 - La Cabeza de la Hidra
P. 140
papeles, familia, relaciones? Eso no se lo habíamos explicado ni el Director General ni
yo. Entonces Félix habrá sentido frío: de la misma manera que lo cambiamos a él,
habíamos transformado a su esposa, sólo un poco, sólo lo necesario para inducir el
error, provocar la duda. Se sintió como Boris Karloff a punto de tocar los dedos
electrizados de Elsa Lanchester.
Escuchó una voz que no era la de Ruth. Provenía de la sala. Las puertas dobles entre el
vestíbulo y la sala estaban entreabiertas. Se sintió ridiculamente melodramático; ¿cuánto
tiempo aguanta una viuda joven sin recibir visitas masculinas, cómo se llama y cuándo
se presentó el primer pretendiente de Penélope?
Se detuvo con la mano sobre la puerta. La sala estaba en penumbra. Sólo las luces bajas,
las lámparas de mesa, estaban encendidas. No, la voz era de mujer. Ruth tenía una visita
femenina. Era tarde, cerca de las once de la noche, pero se explicaba; Ruth estaba tan
sola, necesitaba compañía.
Escuchó la voz de la mujer que visitaba a Ruth.
—...te dejé a ti para seguirlo a él. Pero lo seguí a él para cumplir con el deber que él
mismo me señaló. Le era difícil a Bernstein suplantarte, ofrecerse en tu lugar, desvirtuar
mi sentido del deber añadiéndole el de un amor distinto al que sacrifiqué, el tuyo,
Félix...
Entró con las manos ardientes a la sala, buscando el origen de la voz, ciego a todo lo
que no fuese la presencia de esa voz, la voz de Sara Klein.
La cinta giraba pacíficamente dentro de la casette. Félix apretó una tecla, la cinta chilló
y se adelantó velozmente, esa noche nos acostamos juntos con Jamil desaparecieron
todas las fronteras de mi vida dejé de ser una niña judía perseguida...
Oprimió la tecla de interrupción y sólo entonces escuchó el rumor regular de la
mecedora.
Dio media vuelta y la vio sentada allí, meciéndose, sin decir palabra, vestida con los
hábitos de monja, el rosario desgranado sobre el regazo, las manos tensas sobre los
brazos de la silla, los faldones negros y largos que le ocultaban los pies, la cofia blanca
enmarcando una cara demasiado pintada, suficiente para ocultar las pecas pero
insuficiente para disipar las gotas de sudor en la punta de la nariz, meciéndose en la
penumbra.
—Nunca te convertiste en serio, ¿verdad? —dijo Ruth sin dejar de mecerse, con la voz
dolorosamente neutra.
Félix cerró los ojos, quiso cerrarlos para siempre, salió de la sala con los ojos cerrados,
conocía a ciegas la disposición de su propio hogar, llegó a la puerta de entrada, la abrió
al abrir los ojos, los había cerrado por temor de verse a sí mismo en el autorretrato que
Ruth y Félix Maldonado compraron un día, entre risas, en Madrid, descendió por la
escalera corriendo, saltando peldaños, estrellándose contra el barandal, imprimiendo el
sudor de sus manos contra los muros de cemento del cubo, la asfixia, la necesidad de
aire, el aire de la calle.
Se detuvo jadeando en la acera.
La puerta del Citroën se abrió.
La mano pálida lo convocó.
48
Durmió doce horas seguidas en su antiguo cuarto del Hilton. El Director General lo
acompañó hasta la recámara y le dio unos somníferos y un vaso de agua. Estuvo con él
mientras se adormecía. Félix Maldonado articuló mal su última pregunta, tenía la lengua
pastosa y los dientes blandos como granos de maíz cocidos, me doy, me doy, dijo con