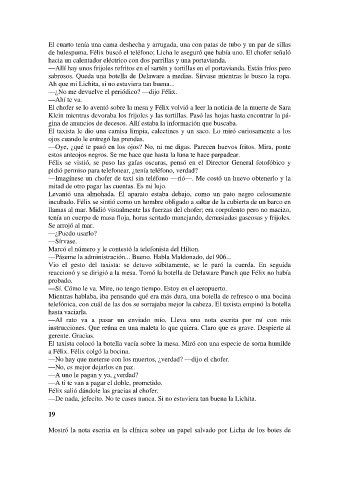Page 42 - La Cabeza de la Hidra
P. 42
El cuarto tenía una cama deshecha y arrugada, una con patas de tubo y un par de sillas
de hulespuma. Félix buscó el teléfono; Licha le aseguró que había uno. El chofer señaló
hacia un calentador eléctrico con dos parrillas y una portavianda.
—Allí hay unos frijoles refritos en el sartén y tortillas en el portavianda. Están fríos pero
sabrosos. Queda una botella de Delaware a medias. Sírvase mientras le busco la ropa.
Ah que mi Lichita, si no estuviera tan buena...
—¿No me devuelve el periódico? —dijo Félix.
—Ahí te va.
El chofer se lo aventó sobre la mesa y Félix volvió a leer la noticia de la muerte de Sara
Klein mientras devoraba los frijoles y las tortillas. Pasó las hojas hasta encontrar la pá-
gina de anuncios de decesos. Allí estaba la información que buscaba.
El taxista le dio una camisa limpia, calcetines y un saco. Lo miró curiosamente a los
ojos cuando le entregó las prendas.
—Oye, ¿qué te pasó en los ojos? No, ni me digas. Parecen huevos fritos. Mira, ponte
estos anteojos negros. Se me hace que hasta la luna te hace parpadear.
Félix se vistió, se puso las gafas oscuras, pensó en el Director General fotofóbico y
pidió permiso para telefonear, ¿tenía teléfono, verdad?
—Imagínese un chofer de taxi sin teléfono —rió—. Me costó un huevo obtenerlo y la
mitad de otro pagar las cuentas. Es mi lujo.
Levantó una almohada. El aparato estaba debajo, como un pato negro celosamente
incubado. Félix se sintió como un hombre obligado a saltar de la cubierta de un barco en
llamas al mar. Midió visualmente las fuerzas del chofer; era corpulento pero no macizo,
tenía un cuerpo de masa floja, horas sentado manejando, demasiadas gaseosas y frijoles.
Se arrojó al mar.
—¿Puedo usarlo?
—Sírvase.
Marcó el número y le contestó la telefonista del Hilton.
—Páseme la administración... Bueno. Habla Maldonado, del 906...
Vio el gesto del taxista: se detuvo súbitamente, se le paró la cuerda. En seguida
reaccionó y se dirigió a la mesa. Tomó la botella de Delaware Punch que Félix no había
probado.
—Sí. Cómo le va. Mire, no tengo tiempo. Estoy en el aeropuerto.
Mientras hablaba, iba pensando qué era más dura, una botella de refresco o una bocina
telefónica, con cuál de las dos se sorrajaba mejor la cabeza. El taxista empinó la botella
hasta vaciarla.
—Al rato va a pasar un enviado mío. Lleva una nota escrita por mí con mis
instrucciones. Que reúna en una maleta lo que quiera. Claro que es grave. Despierte al
gerente. Gracias.
El taxista colocó la botella vacía sobre la mesa. Miró con una especie de sorna humilde
a Félix. Félix colgó la bocina.
—No hay que meterse con los muertos, ¿verdad? —dijo el chofer.
—No, es mejor dejarlos en paz.
—A uno le pagan y ya, ¿verdad?
—A ti te van a pagar el doble, prometido.
Félix salió dándole las gracias al chofer.
—De nada, jefecito. No te cases nunca. Si no estuviera tan buena la Lichita.
19
Mostró la nota escrita en la clínica sobre un papel salvado por Licha de los botes de