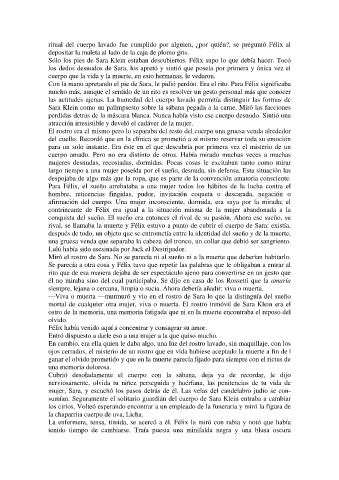Page 44 - La Cabeza de la Hidra
P. 44
ritual del cuerpo lavado fue cumplido por alguien, ¿por quién?, se preguntó Félix al
depositar la maleta al lado de la caja de plomo gris.
Sólo los pies de Sara Klein estaban descubiertos. Félix supo lo que debía hacer. Tocó
los dedos desnudos de Sara, los apretó y sintió que poseía por primera y única vez el
cuerpo que la vida y la muerte, en esto hermanas, le vedaron.
Con la mano apretando el pie de Sara, le pidió perdón. Era el rito. Para Félix significaba
mucho más, aunque el sentido de un rito es resolver un gesto personal más que conocer
las actitudes ajenas. La humedad del cuerpo lavado permitía distinguir las formas de
Sara Klein como un palimpsesto sobre la sábana pegada a la carne. Miró las facciones
perdidas detras de la máscara blanca. Nunca había visto ese cuerpo desnudo. Sintió una
atracción irresistible y develó el cadáver de la mujer.
El rostro era el mismo pero lo separaba del resto del cuerpo una gruesa venda alrededor
del cuello. Recordó que en la clínica se prometió a sí mismo reservar toda su emoción
para un solo instante. Era éste en el que descubría por primera vez el misterio de un
cuerpo amado. Pero no era distinto de otros. Había mirado muchas veces a muchas
mujeres desnudas, recostadas, dormidas. Pocas cosas le excitaban tanto como mirar
largo tiempo a una mujer poseída por el sueño, desnuda, sin defensa. Esta situación las
despojaba de algo más que la ropa, que es parte de la convención amatoria consciente.
Para Félix, el sueño arrebataba a una mujer todos los hábitos de la lucha contra el
hombre, reticencias fingidas, pudor, invitación coqueta o descarada, negación o
afirmación del cuerpo. Una mujer inconsciente, dormida, era suya por la mirada; el
contrincante de Félix era igual a la situación misma de la mujer abandonada a la
conquista del sueño. El sueño era entonces el rival de su pasión. Ahora ese sueño, su
rival, se llamaba la muerte y Félix estuvo a punto de cubrir el cuerpo de Sara: existía,
después de todo, un objeto que se entrometía entre la identidad del sueño y de la muerte,
una gruesa venda que separaba la cabeza del tronco, un collar que debió ser sangriento.
Lulú había sido asesinada por Jack el Destripador.
Miró el rostro de Sara. No se parecía ni al sueño ni a la muerte que deberían habitarlo.
Se parecía a otra cosa y Félix tuvo que repetir las palabras que le obligaban a entrar al
rito que de esa manera dejaba de ser espectáculo ajeno para convertirse en un gesto que
él no miraba sino del cual participaba. Se dijo en casa de los Rossetti que la amaría
siempre, lejana o cercana, limpia o sucia. Ahora debería añadir: viva o muerta.
—Viva o muerta —murmuró y vio en el rostro de Sara lo que la distinguía del sueño
mortal de cualquier otra mujer, viva o muerta. El rostro inmóvil de Sara Klein era el
ostro de la memoria, una memoria fatigada que ni en la muerte encontraba el reposo del
olvido.
Félix había venido aquí a concentrar y consagrar su amor.
Entró dispuesto a darle eso a una mujer a la que quiso mucho.
En cambio, era ella quien le daba algo, una luz del rostro lavado, sin maquillaje, con los
ojos cerrados, el misterio de un rostro que en vida hubiese aceptado la muerte a fin de |
ganar el olvido prometido y que en la muerte parecía fijado para siempre con el rictus de
una memoria dolorosa.
Cubrió desoladamente el cuerpo con la sábana, deja ya de recordar, le dijo
nerviosamente, olvida tu niñez perseguida y huérfana, las penitencias de tu vida de
mujer, Sara, y escuchó los pasos detrás de él. Las velas del candelabro judío se con-
sumían. Seguramente el solitario guardián del cuerpo de Sara Klein entraba a cambiar
los cirios. Volteó esperando encontrar a un empleado de la funeraria y miró la figura de
la chaparrita cuerpo de uva, Licha.
La enfermera, tensa, tímida, se acercó a él. Félix la miró con rabia y notó que había
tenido tiempo de cambiarse. Traía puesta una minifalda negra y una blusa oscura