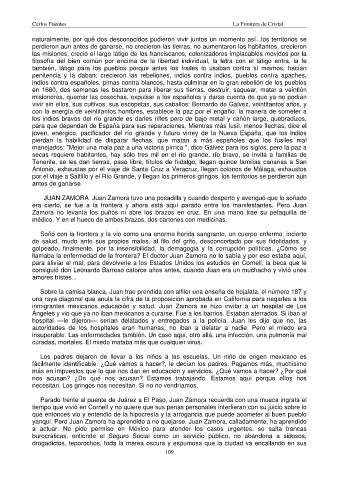Page 109 - La Frontera de Cristal
P. 109
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
naturalmente, por qué dos desconocidos pudieron vivir juntos un momento así...los territorios se
perdieron aun antes de ganarse, no crecieron las tierras, no aumentaron los habitantes, crecieron
las misiones, creció el largo látigo de los franciscanos, colonizadores implacables movidos por la
filosofía del bien común por encima de la libertad individual, la letra con el látigo entra, la fe
también, látigo para los pueblos porque antes los frailes lo usaban contra sí mismos, hacían
penitencia y la daban: crecieron las rebeliones, indios contra indios, pueblos contra apaches,
indios contra españoles, pimas contra blancos, hasta culminar en la gran rebelión de los pueblos
en 1680, dos semanas les bastaron para liberar sus tierras, destruir, saquear, matar a veintiún
misioneros, quemar las cosechas, expulsar a los españoles y darse cuenta de que ya no podían
vivir sin ellos, sus cultivos, sus escopetas, sus caballos: Bernardo de Gálvez, veintitantos años, y
con la energía de veintitantos hombres, establece la paz por el engaño: la manera de someter a
los indios bravos del río grande es darles rifles pero de bajo metal y cañón largo, quebradizos,
para que dependan de España para sus reparaciones, Mientras más fusil, menos flechas, dice el
joven, enérgico, pacificador del río grande y futuro virrey de la Nueva España, que los indios
pierdan la habilidad de disparar flechas, que matan a más españoles que los fusiles mal
manejados: "Mejor una mala paz a una victoria pírrica ", dice Gálvez para los siglos, pero la paz a
secas requiere habitantes, hay sólo tres mil en el río grande, río bravo, se invita a familias de
Tenerife, se les dan tierras, paso libre, títulos de hidalgo, llegan quince familias canarias a San
Antonio, exhaustas por el viaje de Santa Cruz a Veracruz, llegan colonos de Málaga, exhaustos
por el viaje a Saltillo y el Río Grande, y llegan los primeros gringos, los territorios se perdieron aun
antes de ganarse.
JUAN ZAMORA Juan Zamora tuvo una pesadilla y cuando despertó y averiguó que lo soñado
era cierto, se fue a la frontera y ahora está aquí parado entre los manifestantes. Pero Juan
Zamora no levanta los puños ni abre los brazos en cruz. En una mano trae su petaquilla de
médico. Y en el hueco de ambos brazos, dos cartones con medicinas.
Soñó con la frontera y la vio como una enorme herida sangrante, un cuerpo enfermo, incierto
de salud, mudo ante sus propios males, al filo del grito, desconcertado por sus fidelidades, y
golpeado, finalmente, por la insensibilidad, la demagogia y la corrupción políticas. ¿Cómo se
llamaba la enfermedad de la frontera? El doctor Juan Zamora no lo sabía y por eso estaba aquí,
para aliviar el mal, para devolverle a los Estados Unidos los estudios en Cornell, la beca que le
consiguió don Leonardo Barroso catorce años antes, cuando Juan era un muchacho y vivió unos
amores tristes...
Sobre la camisa blanca, Juan trae prendida con alfiler una enseña de hojalata, el número 187 y
una raya diagonal que anula la cifra de la proposición aprobada en California para negarles a los
inmigrantes mexicanos educación y salud. Juan Zamora se hizo invitar a un hospital de Los
Ángeles y vio que ya no iban mexicanos a curarse. Fue a los barrios. Estaban aterrados. Si iban al
hospital —le dijeron— serían delatados y entregados a la policía. Juan les dijo que no, las
autoridades de los hospitales eran humanas, no iban a delatar a nadie. Pero el miedo era
insuperable. Las enfermedades también. Un caso aquí, otro allá, una infección, una pulmonía mal
curadas, mortales. El miedo mataba más que cualquier virus.
Los padres dejaron de llevar a los niños a las escuelas. Un niño de origen mexicano es
fácilmente identificable. ¿Qué vamos a hacer?, le decían los padres. Pagamos más, muchísimo
más en impuestos que lo que nos dan en educación y servicios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué
nos acusan? ¿De qué nos acusan? Estamos trabajando. Estamos aquí porque ellos nos
necesitan. Los gringos nos necesitan. Si no no vendríamos.
Parado frente al puente de Juárez a El Paso, Juan Zamora recuerda con una mueca ingrata el
tiempo que vivió en Cornell y no quiere que sus penas personales interfieran con su juicio sobre lo
que entonces vio y entendió de la hipocresía y la arrogancia que puede acometer al buen pueblo
yanqui. Pero Juan Zamora ha aprendido a no quejarse. Juan Zamora, calladamente, ha aprendido
a actuar. No pide permiso en México para atender los casos urgentes, se salta trancas
burocráticas, entiende el Seguro Social como un servicio público, no abandona a sidosos,
drogadictos, teporochos, toda la marea oscura y espumosa que la ciudad va encallando en sus
109