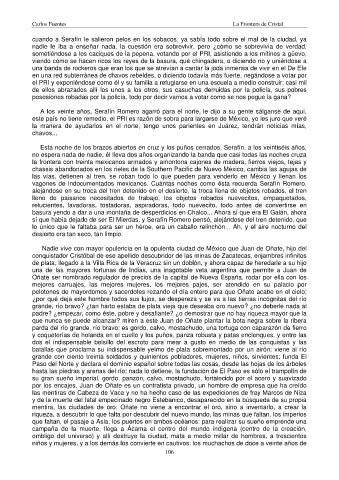Page 106 - La Frontera de Cristal
P. 106
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
cuando a Serafín le salieron pelos en los sobacos, ya sabía todo sobre el mal de la ciudad, ya
nadie le iba a enseñar nada, la cuestión era sobrevivir, pero ¿cómo se sobrevivía de verdad,
sometiéndose a los caciques de la pepena, votando por el PRI, asistiendo a los mítines a güevo,
viendo cómo se hacen ricos los reyes de la basura, qué chingadera, o diciendo no y uniéndose a
una banda de rockeros que eran los que se atrevían a cantar la joda inmensa de vivir en el De Efe
en una red subterránea de chavos rebeldes, o diciendo todavía más fuerte, negándose a votar por
el PRI y exponiéndose como él y su familia a refugiarse en una escuela a medio construir, casi mil
de ellos abrazados allí los unos a los otros, sus casuchas derruidas por la policía, sus pobres
posesiones robadas por la policía, todo por decir vamos a votar como se nos pegue la gana?
A los veinte años, Serafín Romero agarró para el norte, le dijo a su gente sálganse de aquí,
este país no tiene remedio, el PRI es razón de sobra para largarse de México, yo les juro que veré
la manera de ayudarlos en el norte, tengo unos parientes en Juárez, tendrán noticias mías,
chavos...
Esta noche de los brazos abiertos en cruz y los puños cerrados, Serafín, a los veintiséis años,
no espera nada de nadie, él lleva dos años organizando la banda que casi todas las noches cruza
la frontera con treinta mexicanos armados y amontona cajones de madera, fierros viejos, tejas y
chassis abandonados en los rieles de la Southern Pacific de Nuevo México, cambia las agujas de
las vías, detienen al tren, se roban todo lo que pueden para venderlo en México y llenan los
vagones de indocumentados mexicanos. Cuántas noches como ésta recuerda Serafín Romero,
alejándose en su troca del tren detenido en el desierto, la troca llena de objetos robados, el tren
lleno de paisanos necesitados de trabajo, los objetos robados nuevecitos, empaquetados,
relucientes, lavadoras, tostadoras, aspiradoras, todo nuevecito, todo antes de convertirse en
basura yendo a dar a una montaña de desperdicios en Chalco... Ahora sí que era El Galán, ahora
sí que había dejado de ser El Mierdas, y Serafín Romero pensó, alejándose del tren detenido, que
lo único que le faltaba para ser un héroe, era un caballo relinchón... Ah, y el aire nocturno del
desierto era tan seco, tan limpio.
Nadie vive con mayor opulencia en la opulenta ciudad de México que Juan de Oñate, hijo del
conquistador Cristóbal de ese apellido descubridor de las minas de Zacatecas, enjambres infinitos
de plata, llegado a la Villa Rica de la Veracruz sin un doblón, y ahora capaz de heredarle a su hijo
una de las mayores fortunas de Indias, una inagotable veta argentina que permite a Juan de
Oñate ser nombrado regulador de precios de la capital de Nueva España, rodar por ella con los
mejores carruajes, las mejores mujeres, los mejores pajes, ser atendido en su palacio por
pelotones de mayordomos y sacerdotes rezando el día entero para que Oñate acabe en el cielo;
¿por qué deja este hombre todos sus lujos, se despereza y se va a las tierras incógnitas del río
grande, río bravo? ¿tan harto estaba de plata vieja que deseaba oro nuevo? ¿no deberle nada al
padre? ¿empezar, como éste, pobre y desafiante? ¿o demostrar que no hay riqueza mayor que la
que nunca se puede alcanzar? miren a este Juan de Oñate plantar la bota negra sobre la ribera
parda del río grande, río bravo: es gordo, calvo, mostachudo, una tortuga con caparazón de fierro
y coqueterías de holanda en el cuello y los puños, panza robusta y patas enclenques, y entre las
dos el indispensable bolsillo del escroto para mear a gusto en medio de las conquistas y las
batallas que proclama su indispensable yelmo de plata sobremontado por un airón: viene al río
grande con ciento treinta soldados y quinientos pobladores, mujeres, niños, sirvientes; funda El
Paso del Norte y declara el dominio español sobre todas las cosas, desde las hojas de los árboles
hasta las piedras y arenas del río: nada lo detiene, la fundación de El Paso es sólo el trampolín de
su gran sueño imperial, gordo, panzón, calvo, mostachudo, fortalecido por el acero y suavizado
por los encajes, Juan de Oñate es un contratista privado, un hombre de empresa que ha creído
las mentiras de Cabeza de Vaca y no ha hecho caso de las expediciones de fray Marcos de Niza
y de la muerte del fatal empecinado negro Estebanico, desaparecido en la búsqueda de su propia
mentira, las ciudades de oro: Oñate no viene a encontrar el oro, sino a inventarlo, a crear la
riqueza, a descubrir lo que falta por descubrir del nuevo mundo, las minas que faltan, los imperios
que faltan, el pasaje a Asia, los puertos en ambos océanos: para realizar su sueño emprende una
campaña de la muerte, llega a Ácama el centro del mundo indígena (centro de la creación,
ombligo del universo) y allí destruye la ciudad, mata a medio millar de hombres, a trescientos
niños y mujeres, y a los demás los convierte en cautivos: los muchachos de doce a veinte años de
106