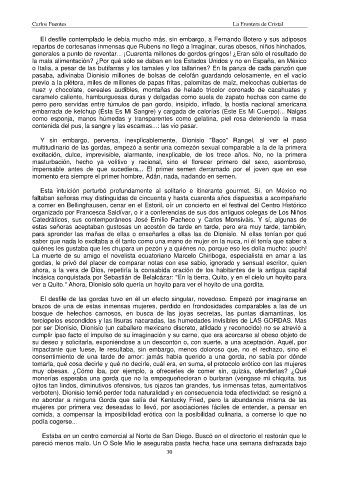Page 30 - La Frontera de Cristal
P. 30
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
El desfile contemplado le debía mucho más, sin embargo, a Fernando Botero y sus adiposos
repartos de cortesanas inmensas que Rubens no llegó a imaginar, curas obesos, niños hinchados,
generales a punto de reventar... ¡Cuarenta millones de gordos gringos! ¿Eran sólo el resultado de
la mala alimentación? ¿Por qué sólo se daban en los Estados Unidos y no en España, en México
o Italia, a pesar de las butifarras y los tamales y los tallarines? En la panza de cada panzón que
pasaba, adivinaba Dionisio millones de bolsas de celofán guardando celosamente, en el vacío
previo a la plétora, miles de millones de papas fritas, palomitas de maíz, melcochas cubiertas de
nuez y chocolate, cereales audibles, montañas de helado tricolor coronado de cacahuates y
caramelo caliente, hamburguesas duras y delgadas como suela de zapato hechas con carne de
perro pero servidas entre túmulos de pan gordo, insípido, inflado, la hostia nacional americana
embarrada de ketchup (Ésta Es Mi Sangre) y cargada de calorías (Éste Es Mi Cuerpo)... Nalgas
como esponja, manos húmedas y transparentes como gelatina, piel rosa deteniendo la masa
contenida del pus, la sangre y las escamas...: las vio pasar.
Y sin embargo, perversa, inexplicablemente, Dionisio "Baco" Rangel, al ver el paso
multitudinario de las gordas, empezó a sentir una comezón sexual comparable a la de la primera
excitación, dulce, imprevisible, alarmante, inexplicable, de los trece años. No, no la primera
masturbación, hecho ya volitivo y racional, sino el florecer primero del sexo, asombroso,
impensable antes de que sucediera... El primer semen derramado por el joven que en ese
momento era siempre el primer hombre, Adán, nada, nadando en semen.
Esta intuición perturbó profundamente al solitario e itinerante gourmet. Sí, en México no
faltaban señoras muy distinguidas de cincuenta y hasta cuarenta años dispuestas a acompañarle
a comer en Bellinghausen, cenar en el Estoril, oír un concierto en el festival del Centro Histórico
organizado por Francesca Saldívar, o ir a conferencias de sus dos antiguos colegas de Los Niños
Catedráticos, sus contemporáneos José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Y sí, algunas de
estas señoras aceptaban gustosas un acostón de tarde en tarde, pero era muy tarde, también,
para aprender las mañas de ellas o enseñarles a ellas las de Dionisio. Ni ellas tenían por qué
saber que nada lo excitaba a él tanto como una mano de mujer en la nuca, ni él tenía que saber a
quiénes les gustaba que les chupara un pezón y a quiénes no, porque eso les dolía mucho: ¡ouch!
La muerte de su amigo el novelista ecuatoriano Marcelo Chiriboga, especialista en amar a las
gordas, le privó del placer de comparar notas con ese sabio, ignorado y sensual escritor, quien
ahora, a la vera de Dios, repetiría la consabida oración de los habitantes de la antigua capital
incásica conquistada por Sebastián de Belalcázar: "En la tierra, Quito, y en el cielo un hoyito para
ver a Quito." Ahora, Dionisio sólo quería un hoyito para ver el hoyito de una gordita.
El desfile de las gordas tuvo en él un efecto singular, novedoso. Empezó por imaginarse en
brazos de una de estas inmensas mujeres, perdido en frondosidades comparables a las de un
bosque de helechos carnosos, en busca de las joyas secretas, las puntas diamantinas, los
terciopelos escondidos y las lisuras nacaradas, las humedades invisibles de LAS GORDAS. Mas
por ser Dionisio, Dionisio (un caballero mexicano discreto, atildado y reconocido) no se atrevió a
cumplir ipso facto el impulso de su imaginación y su carne, que era acercarse al obeso objeto de
su deseo y solicitarla, exponiéndose a un descontón o, con suerte, a una aceptación. Aquél, por
impactante que fuese, le resultaba, sin embargo, menos doloroso que, no el rechazo, sino el
consentimiento de una tarde de amor: jamás había querido a una gorda, no sabía por dónde
tomarla, qué cosa decirle y qué no decirle, cuál era, en suma, el protocolo erótico con las mujeres
muy obesas. ¿Cómo iba, por ejemplo, a ofrecerles de comer sin, quizás, ofenderlas? ¿Qué
monerías esperaba una gorda que no la empequeñecieran o burlaran (véngase mi chiquita, tus
ojitos tan lindos, diminutivos ofensivos, tus ojazos tan grandes, tus inmensas tetas, aumentativos
verboten). Dionisio temió perder toda naturalidad y en consecuencia toda efectividad: se resignó a
no abordar a ninguna Gorda que salía del Kentucky Fried, pero la abundancia misma de las
mujeres por primera vez deseadas lo llevó, por asociaciones fáciles de entender, a pensar en
comida, a compensar la imposibilidad erótica con la posibilidad culinaria, a comerse lo que no
podía cogerse...
Estaba en un centro comercial al Norte de San Diego. Buscó en el directorio el restorán que le
pareció menos malo. Un O Sole Mio le aseguraba pasta hecha hace una semana disfrazada bajo
30