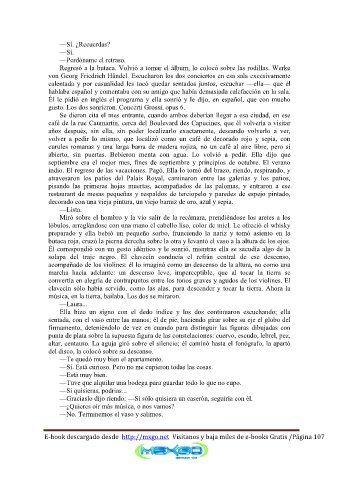Page 107 - La muerte de Artemio Cruz
P. 107
—Sí. ¿Recuerdas?
—Sí.
—Perdóname el retraso.
Regresó a la butaca. Volvió a tomar el álbum, lo colocó sobre las rodillas. Werke
von Georg Friedrich Händel. Escucharon los dos conciertos en esa sala excesivamente
calentada y por casualidad les tocó quedar sentados juntos, escuchar —ella— que él
hablaba español y comentaba con su amigo que había demasiada calefacción en la sala.
Él le pidió en inglés el programa y ella sonrió y le dijo, en español, que con mucho
gusto. Los dos sonrieron. Concerti Grossi, opus 6.
Se dieron cita el mes entrante, cuando ambos deberían llegar a esa ciudad, en ese
café de la rue Caumartin, cerca del Boulevard des Capucines, que él volvería a visitar
años después, sin ella, sin poder localizarlo exactamente, deseando volverlo a ver,
volver a pedir lo mismo, que localizó como un café de decorado rojo y sepia, con
curules romanas y una larga barra de madera rojiza, no un café al aire libre, pero sí
abierto, sin puertas. Bebieron menta con agua. Lo volvió a pedir. Ella dijo que
septiembre era el mejor mes, fines de septiembre y principios de octubre. El verano
indio. El regreso de las vacaciones. Pagó. Ella lo tomó del brazo, riendo, respirando, y
atravesaron los patios del Palais Royal, caminaron entre las galerías y los patios,
pisando las primeras hojas muertas, acompañados de las palomas, y entraron a ese
restaurant de mesas pequeñas y respaldos de terciopelo y paredes de espejo pintado,
decorado con una vieja pintura, un viejo barniz de oro, azul y sepia.
—Lista.
Miró sobre el hombro y la vio salir de la recámara, prendiéndose los aretes a los
lóbulos, arreglándose con una mano el cabello liso, color de miel. Le ofreció el whisky
preparado y ella bebió un pequeño sorbo, frunciendo la nariz y tomó asiento en la
butaca roja, cruzó la pierna derecha sobre la otra y levantó el vaso a la altura de los ojos.
Él correspondió con un gesto idéntico y le sonrió, mientras ella se sacudía algo de la
solapa del traje negro. El clavecín conducía el refrán central de ese descenso,
acompañado de los violines: él lo imaginó como un descenso de la altura, no como una
marcha hacia adelante: un descenso leve, imperceptible, que al tocar la tierra se
convertía en alegría de contrapuntos entre los tonos graves y agudos de los violines. El
clavecín sólo había servido, como las alas, para descender y tocar la tierra. Ahora la
música, en la tierra, bailaba. Los dos se miraron.
—Laura...
Ella hizo un signo con el dedo índice y los dos continuaron escuchando; ella
sentada, con el vaso entre las manos; él de pie, haciendo girar sobre su eje el globo del
firmamento, deteniéndolo de vez en cuando para distinguir las figuras dibujadas con
punta de plata sobre la supuesta figura de las constelaciones: cuervo, escudo, lebrel, pez,
altar, centauro. La aguja giró sobre el silencio; él caminó hasta el fonógrafo, la apartó
del disco, la colocó sobre su descanso.
—Te quedó muy bien el apartamento.
—Sí. Está curioso. Pero no me cupieron todas las cosas.
—Está muy bien.
—Tuve que alquilar una bodega para guardar todo lo que no cupo.
—Si quisieras, podrías...
—Graciaslo dijo riendo: —Si sólo quisiera un caserón, seguiría con él.
—¿Quieres oír más música, o nos vamos?
—No. Terminemos el vaso y salimos.
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 107