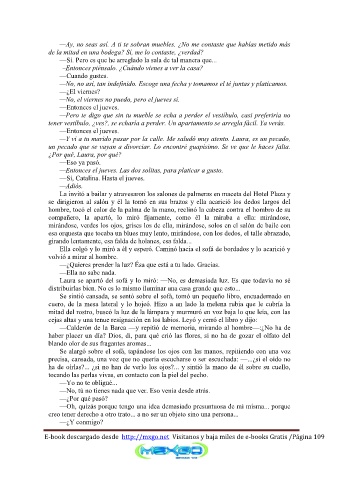Page 109 - La muerte de Artemio Cruz
P. 109
—Ay, no seas así. A ti te sobran muebles. ¿No me contaste que habías metido más
de la mitad en una bodega? Sí, me lo contaste, ¿verdad?
—Sí. Pero es que he arreglado la sala de tal manera que...
—Entonces piénsalo. ¿Cuándo vienes a ver la casa?
—Cuando gustes.
—No, no así, tan indefinido. Escoge una fecha y tomamos el té juntas y platicamos.
—¿El viernes?
—No, el viernes no puedo, pero el jueves sí.
—Entonces el jueves.
—Pero te digo que sin tu mueble se echa a perder el vestíbulo, casi preferiría no
tener vestíbulo, ¿ves?, se echaría a perder. Un apartamento se arregla fácil. Ya verás.
—Entonces el jueves.
—Y vi a tu marido pasar por la calle. Me saludó muy atento. Laura, es un pecado,
un pecado que se vayan a divorciar. Lo encontré guapísimo. Se ve que le haces falta.
¿Por qué, Laura, por qué?
—Eso ya pasó.
—Entonces el jueves. Las dos solitas, para platicar a gusto.
—Sí, Catalina. Hasta el jueves.
—Adiós.
La invitó a bailar y atravesaron los salones de palmeras en maceta del Hotel Plaza y
se dirigieron al salón y él la tomó en sus brazos y ella acarició los dedos largos del
hombre, tocó el calor de la palma de la mano, reclinó la cabeza contra el hombro de su
compañero, la apartó, lo miró fijamente, como él la miraba a ella: mirándose,
mirándose, verdes los ojos, grises los de ella, mirándose, solos en el salón de baile con
esa orquesta que tocaba un blues muy lento, mirándose, con los dedos, el talle abrazado,
girando lentamente, esa falda de holanes, esa falda...
Ella colgó y lo miró a él y esperó. Caminó hacia el sofá de bordados y lo acarició y
volvió a mirar al hombre.
—¿Quieres prender la luz? Ésa que está a tu lado. Gracias.
—Ella no sabe nada.
Laura se apartó del sofá y lo miró: —No, es demasiada luz. Es que todavía no sé
distribuirlas bien. No es lo mismo iluminar una casa grande que esto...
Se sintió cansada, se sentó sobre el sofá, tomó un pequeño libro, encuadernado en
cuero, de la mesa lateral y lo hojeó. Hizo a un lado la melena rubia que le cubría la
mitad del rostro, buscó la luz de la lámpara y murmuró en voz baja lo que leía, con las
cejas altas y una tenue resignación en los labios. Leyó y cerró el libro y dijo:
—Calderón de la Barca —y repitió de memoria, mirando al hombre—:¿No ha de
haber placer un día? Dios, di, para qué crió las flores, si no ha de gozar el olfato del
blando olor de sus fragantes aromas...
Se alargó sobre el sofá, tapándose los ojos con las manos, repitiendo con una voz
precisa, cansada, una voz que no quería escucharse o ser escuchada: —...¿si el oído no
ha de oírlas?... ¿si no han de verlo los ojos?... y sintió la mano de él sobre su cuello,
tocando las perlas vivas, en contacto con la piel del pecho.
—Yo no te obligué...
—No, tú no tienes nada que ver. Eso venía desde atrás.
—¿Por qué pasó?
—Oh, quizás porque tengo una idea demasiado presuntuosa de mí misma... porque
creo tener derecho a otro trato... a no ser un objeto sino una persona...
—¿Y conmigo?
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 109