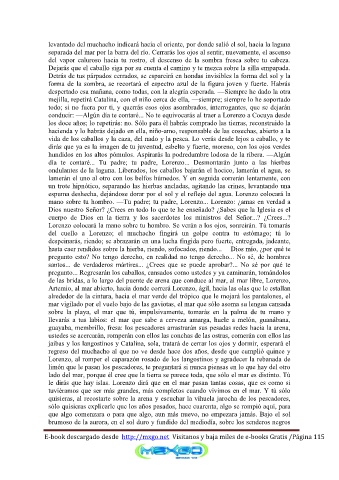Page 115 - La muerte de Artemio Cruz
P. 115
levantado del muchacho indicará hacia el oriente, por donde salió el sol, hacia la laguna
separada del mar por la barra del río. Cerrarás los ojos al sentir, nuevamente, el ascenso
del vapor caluroso hacia tu rostro, el descenso de la sombra fresca sobre tu cabeza.
Dejarás que el caballo siga por su cuenta el camino y te mezca sobre la silla empapada.
Detrás de tus párpados cerrados, se esparcirá en hondas invisibles la forma del sol y la
forma de la sombra, se recortará el espectro azul de la figura joven y fuerte. Habrás
despertado esa mañana, como todas, con la alegría esperada. —Siempre he dado la otra
mejilla, repetirá Catalina, con el niño cerca de ella, —siempre; siempre lo he soportado
todo; si no fuera por ti, y querrás esos ojos asombrados, interrogantes, que se dejarán
conducir: —Algún día te contaré... No te equivocarás al traer a Lorenzo a Cocuya desde
los doce años; lo repetirás: no. Sólo para él habrás comprado las tierras, reconstruido la
hacienda y lo habrás dejado en ella, niño-amo, responsable de las cosechas, abierto a la
vida de los caballos y la caza, del nado y la pesca. Lo verás desde lejos a caballo, y te
dirás que ya es la imagen de tu juventud, esbelto y fuerte, moreno, con los ojos verdes
hundidos en los altos pómulos. Aspirarás la podredumbre lodosa de la ribera. —Algún
día te contaré... Tu padre; tu padre, Lorenzo... Desmontarán junto a las hierbas
ondulantes de la laguna. Liberados, los caballos bajarán el hocico, lamerán el agua, se
lamerán el uno al otro con los belfos húmedos. Y en seguida correrán lentamente, con
un trote hipnótico, separando las hierbas ancladas, agitando las crines, levantando una
espuma deshecha, dejándose dorar por el sol y el reflejo del agua. Lorenzo colocará la
mano sobre tu hombro. —Tu padre; tu padre, Lorenzo... Lorenzo: ¿amas en verdad a
Dios nuestro Señor? ¿Crees en todo lo que te he enseñado? ¿Sabes que la Iglesia es el
cuerpo de Dios en la tierra y los sacerdotes los ministros del Señor...? ¿Crees...?
Lorenzo colocará la mano sobre tu hombro. Se verán a los ojos, sonreirán. Tú tomarás
del cuello a Lorenzo; el muchacho fingirá un golpe contra tu estómago; tú lo
despeinarás, riendo; se abrazarán en una lucha fingida pero fuerte, entregada, jadeante,
hasta caer rendidos sobre la hierba, riendo, sofocados, riendo... —Dios mío, ¿por qué te
pregunto esto? No tengo derecho, en realidad no tengo derecho... No sé, de hombres
santos... de verdaderos mártires... ¿Crees que se puede aprobar?... No sé por qué te
pregunto... Regresarán los caballos, cansados como ustedes y ya caminarán, tomándolos
de las bridas, a lo largo del puente de arena que conduce al mar, al mar libre, Lorenzo,
Artemio, al mar abierto, hacia donde correrá Lorenzo, ágil, hacia las olas que le estallan
alrededor de la cintura, hacia el mar verde del trópico que le mojará los pantalones, el
mar vigilado por el vuelo bajo de las gaviotas, el mar que sólo asoma su lengua cansada
sobre la playa, el mar que tú, impulsivamente, tomarás en la palma de tu mano y
llevarás a tus labios: el mar que sabe a cerveza amarga, huele a melón, guanábana,
guayaba, membrillo, fresa: los pescadores arrastrarán sus pesadas redes hacia la arena,
ustedes se acercarán, romperán con ellos las conchas de las ostras, comerán con ellos las
jaibas y los langostinos y Catalina, sola, tratará de cerrar los ojos y dormir, esperará el
regreso del muchacho al que no ve desde hace dos años, desde que cumplió quince y
Lorenzo, al romper el caparazón rosado de los langostinos y agradecer la rebanada de
limón que le pasan los pescadores, te preguntará si nunca piensas en lo que hay del otro
lado del mar, porque él cree que la tierra se parece toda, que sólo el mar es distinto. Tú
le dirás que hay islas. Lorenzo dirá que en el mar pasan tantas cosas, que es como si
tuviéramos que ser más grandes, más completos cuando vivimos en el mar. Y tú sólo
quisieras, al recostarte sobre la arena y escuchar la vihuela jarocha de los pescadores,
sólo quisieras explicarle que los años pasados, hace cuarenta, algo se rompió aquí, para
que algo comenzara o para que algo, aun más nuevo, no empezara jamás. Bajo el sol
brumoso de la aurora, en el sol duro y fundido del mediodía, sobre los senderos negros
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 115