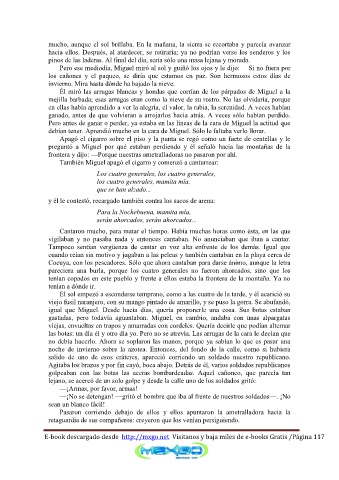Page 117 - La muerte de Artemio Cruz
P. 117
mucho, aunque el sol brillaba. En la mañana, la sierra se recortaba y parecía avanzar
hacia ellos. Después, al atardecer, se retiraría; ya no podrían verse los senderos y los
pinos de las laderas. Al final del día, sería sólo una masa lejana y morada.
Pero ese mediodía, Miguel miró al sol y guiñó los ojos y le dijo: —Si no fuera por
los cañones y el paqueo, se diría que estamos en paz. Son hermosos estos días de
invierno. Mira hasta dónde ha bajado la nieve.
Él miró las arrugas blancas y hondas que corrían de los párpados de Miguel a la
mejilla barbada; esas arrugas eran como la nieve de su rostro. No las olvidaría, porque
en ellas había aprendido a ver la alegría, el valor, la rabia, la serenidad. A veces habían
ganado, antes de que volvieran a arrojarlos hacia atrás. A veces sólo habían perdido.
Pero antes de ganar o perder, ya estaba en las líneas de la cara de Miguel la actitud que
debían tener. Aprendió mucho en la cara de Miguel. Sólo le faltaba verlo llorar.
Apagó el cigarro sobre el piso y la punta se regó como un fuete de centellas y le
preguntó a Miguel por qué estaban perdiendo y él señaló hacia las montañas de la
frontera y dijo: —Porque nuestras ametralladoras no pasaron por ahí.
También Miguel apagó el cigarro y comenzó a canturrear:
Los cuatro generales, los cuatro generales,
los cuatro generales, mamita mía,
que se han alzado...
y él le contestó, recargado también contra los sacos de arena:
Para la Nochebuena, mamita mía,
serán ahorcados, serán ahorcados...
Cantaron mucho, para matar el tiempo. Había muchas horas como ésta, en las que
vigilaban y no pasaba nada y entonces cantaban. No anunciaban que iban a cantar.
Tampoco sentían vergüenza de cantar en voz alta enfrente de los demás. Igual que
cuando reían sin motivo y jugaban a las peleas y también cantaban en la playa cerca de
Cocuya, con los pescadores. Sólo que ahora cantaban para darse ánimo, aunque la letra
pareciera una burla, porque los cuatro generales no fueron ahorcados, sino que los
tenían copados en este pueblo y frente a ellos estaba la frontera de la montaña. Ya no
tenían a dónde ir.
El sol empezó a esconderse temprano, como a las cuatro de la tarde, y él acarició su
viejo fusil naranjero, con su mango pintado de amarillo, y se puso la gorra. Se abufandó,
igual que Miguel. Desde hacía días, quería proponerle una cosa. Sus botas estaban
gastadas, pero todavía aguantaban. Miguel, en cambio, andaba con unas alpargatas
viejas, envueltas en trapos y amarradas con cordeles. Quería decirle que podían alternar
las botas: un día él y otro día yo. Pero no se atrevía. Las arrugas de la cara le decían que
no debía hacerlo. Ahora se soplaron las manos, porque ya sabían lo que es pasar una
noche de invierno sobre la azotea. Entonces, del fondo de la calle, como si hubiera
salido de uno de esos cráteres, apareció corriendo un soldado nuestro republicano.
Agitaba los brazos y por fin cayó, boca abajo. Detrás de él, varios soldados republicanos
golpeaban con las botas las aceras bombardeadas. Aquel cañoneo, que parecía tan
lejano, se acercó de un solo golpe y desde la calle uno de los soldados gritó:
—¡Armas, por favor, armas!
—¡No se detengan! —gritó el hombre que iba al frente de nuestros soldados—. ¡No
sean un blanco fácil!
Pasaron corriendo debajo de ellos y ellos apuntaron la ametralladora hacia la
retaguardia de sus compañeros: creyeron que los venían persiguiendo.
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 117