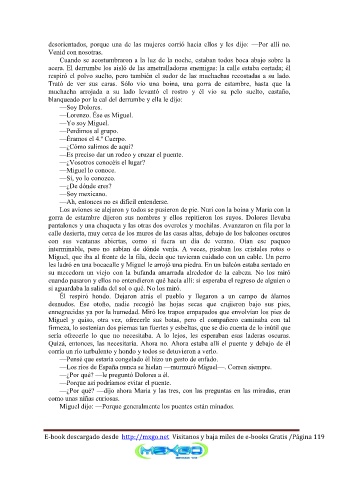Page 119 - La muerte de Artemio Cruz
P. 119
desorientados, porque una de las mujeres corrió hacia ellos y les dijo: —Por allí no.
Venid con nosotras.
Cuando se acostumbraron a la luz de la noche, estaban todos boca abajo sobre la
acera. El derrumbe los aisló de las ametralladoras enemigas: la calle estaba cortada; él
respiró el polvo suelto, pero también el sudor de las muchachas recostadas a su lado.
Trató de ver sus caras. Sólo vio una boina, una gorra de estambre, hasta que la
muchacha arrojada a su lado levantó el rostro y él vio su pelo suelto, castaño,
blanqueado por la cal del derrumbe y ella le dijo:
—Soy Dolores.
—Lorenzo. Ése es Miguel.
—Yo soy Miguel.
—Perdimos al grupo.
—Éramos el 4.º Cuerpo.
—¿Cómo salimos de aquí?
—Es preciso dar un rodeo y cruzar el puente.
—¿Vosotros conocéis el lugar?
—Miguel lo conoce.
—Sí, yo lo conozco.
—¿De dónde eres?
—Soy mexicano.
—Ah, entonces no es difícil entenderse.
Los aviones se alejaron y todos se pusieron de pie. Nuri con la boina y María con la
gorra de estambre dijeron sus nombres y ellos repitieron los suyos. Dolores llevaba
pantalones y una chaqueta y las otras dos overoles y mochilas. Avanzaron en fila por la
calle desierta, muy cerca de los muros de las casas altas, debajo de los balcones oscuros
con sus ventanas abiertas, como si fuera un día de verano. Oían ese paqueo
interminable, pero no sabían de dónde venía. A veces, pisaban los cristales rotos o
Miguel, que iba al frente de la fila, decía que tuvieran cuidado con un cable. Un perro
les ladró en una bocacalle y Miguel le arrojó una piedra. En un balcón estaba sentado en
su mecedora un viejo con la bufanda amarrada alrededor de la cabeza. No los miró
cuando pasaron y ellos no entendieron qué hacía allí: si esperaba el regreso de alguien o
si aguardaba la salida del sol o qué. No los miró.
Él respiró hondo. Dejaron atrás el pueblo y llegaron a un campo de álamos
desnudos. Ese otoño, nadie recogió las hojas secas que crujieron bajo sus pies,
ennegrecidas ya por la humedad. Miró los trapos empapados que envolvían los pies de
Miguel y quiso, otra vez, ofrecerle sus botas, pero el compañero caminaba con tal
firmeza, lo sostenían dos piernas tan fuertes y esbeltas, que se dio cuenta de lo inútil que
sería ofrecerle lo que no necesitaba. A lo lejos, les esperaban esas laderas oscuras.
Quizá, entonces, las necesitaría. Ahora no. Ahora estaba allí el puente y debajo de él
corría un río turbulento y hondo y todos se detuvieron a verlo.
—Pensé que estaría congelado él hizo un gesto de enfado.
—Los ríos de España nunca se hielan —murmuró Miguel—. Corren siempre.
—¿Por qué? —le preguntó Dolores a él.
—Porque así podríamos evitar el puente.
—¿Por qué? —dijo ahora María y las tres, con las preguntas en las miradas, eran
como unas niñas curiosas.
Miguel dijo: —Porque generalmente los puentes están minados.
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 119