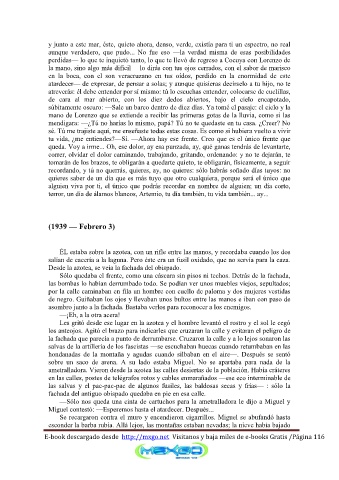Page 116 - La muerte de Artemio Cruz
P. 116
y junto a este mar, éste, quieto ahora, denso, verde, existía para ti un espectro, no real
aunque verdadero, que pudo... No fue eso —la verdad misma de esas posibilidades
perdidas— lo que te inquietó tanto, lo que te llevó de regreso a Cocuya con Lorenzo de
la mano, sino algo más difícil —lo dirás con tus ojos cerrados, con el sabor de marisco
en la boca, con el son veracruzano en tus oídos, perdido en la enormidad de este
atardecer— de expresar, de pensar a solas; y aunque quisieras decírselo a tu hijo, no te
atreverás: él debe entender por sí mismo: tú lo escuchas entender, colocarse de cuclillas,
de cara al mar abierto, con los diez dedos abiertos, bajo el cielo encapotado,
súbitamente oscuro: —Sale un barco dentro de diez días. Ya tomé el pasaje: el cielo y la
mano de Lorenzo que se extiende a recibir las primeras gotas de la lluvia, como si las
mendigara: —¿Tú no harías lo mismo, papá? Tú no te quedaste en tu casa. ¿Creer? No
sé. Tú me trajiste aquí, me enseñaste todas estas cosas. Es como si hubiera vuelto a vivir
tu vida, ¿me entiendes?—Sí. —Ahora hay ese frente. Creo que es el único frente que
queda. Voy a irme... Oh, ese dolor, ay esa punzada, ay, qué ganas tendrás de levantarte,
correr, olvidar el dolor caminando, trabajando, gritando, ordenando: y no te dejarán, te
tomarán de los brazos, te obligarán a quedarte quieto, te obligarán, físicamente, a seguir
recordando, y tú no querrás, quieres, ay, no quieres: sólo habrás soñado días tuyos: no
quieres saber de un día que es más tuyo que otro cualquiera, porque será el único que
alguien viva por ti, el único que podrás recordar en nombre de alguien; un día corto,
terror, un día de álamos blancos, Artemio, tu día también, tu vida también... ay...
(1939 — Febrero 3)
ÉL estaba sobre la azotea, con un rifle entre las manos, y recordaba cuando los dos
salían de cacería a la laguna. Pero éste era un fusil oxidado, que no servía para la caza.
Desde la azotea, se veía la fachada del obispado.
Sólo quedaba el frente, como una cáscara sin pisos ni techos. Detrás de la fachada,
las bombas lo habían derrumbado todo. Se podían ver unos muebles viejos, sepultados;
por la calle caminaban en fila un hombre con cuello de paloma y dos mujeres vestidas
de negro. Guiñaban los ojos y llevaban unos bultos entre las manos e iban con paso de
asombro junto a la fachada. Bastaba verlos para reconocer a los enemigos.
—¡Eh, a la otra acera!
Les gritó desde ese lugar en la azotea y el hombre levantó el rostro y el sol le cegó
los anteojos. Agitó el brazo para indicarles que cruzaran la calle y evitaran el peligro de
la fachada que parecía a punto de derrumbarse. Cruzaron la calle y a lo lejos sonaron las
salvas de la artillería de los fascistas —se escuchaban huecas cuando retumbaban en las
hondanadas de la montaña y agudas cuando silbaban en el aire—. Después se sentó
sobre un saco de arena. A su lado estaba Miguel. No se apartaba para nada de la
ametralladora. Vieron desde la azotea las calles desiertas de la población. Había cráteres
en las calles, postes de telégrafos rotos y cables enmarañados —ese eco interminable de
las salvas y el pac-pac-pac de algunos fusiles, las baldosas secas y frías— : sólo la
fachada del antiguo obispado quedaba en pie en esa calle.
—Sólo nos queda una cinta de cartuchos para la ametralladora le dijo a Miguel y
Miguel contestó: —Esperemos hasta el atardecer. Después...
Se recargaron contra el muro y encendieron cigarrillos. Miguel se abufandó hasta
esconder la barba rubia. Allá lejos, las montañas estaban nevadas; la nieve había bajado
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 116