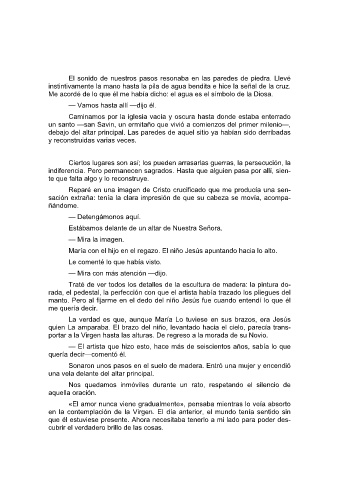Page 59 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 59
El sonido de nuestros pasos resonaba en las paredes de piedra. Llevé
instintivamente la mano hasta la pila de agua bendita e hice la señal de la cruz.
Me acordé de lo que él me había dicho: el agua es el símbolo de la Diosa.
— Vamos hasta allí —dijo él.
Caminamos por la iglesia vacía y oscura hasta donde estaba enterrado
un santo —san Savin, un ermitaño que vivió a comienzos del primer milenio—,
debajo del altar principal. Las paredes de aquel sitio ya habían sido derribadas
y reconstruidas varias veces.
Ciertos lugares son así; los pueden arrasarlas guerras, la persecución, la
indiferencia. Pero permanecen sagrados. Hasta que alguien pasa por allí, sien-
te que falta algo y lo reconstruye.
Reparé en una imagen de Cristo crucificado que me producía una sen-
sación extraña: tenía la clara impresión de que su cabeza se movía, acompa-
ñándome.
— Detengámonos aquí.
Estábamos delante de un altar de Nuestra Señora.
— Mira la imagen.
María con el hijo en el regazo. El niño Jesús apuntando hacia lo alto.
Le comenté lo que había visto.
— Mira con más atención —dijo.
Traté de ver todos los detalles de la escultura de madera: la pintura do-
rada, el pedestal, la perfección con que el artista había trazado los pliegues del
manto. Pero al fijarme en el dedo del niño Jesús fue cuando entendí lo que él
me quería decir.
La verdad es que, aunque María Lo tuviese en sus brazos, era Jesús
quien La amparaba. El brazo del niño, levantado hacia el cielo, parecía trans-
portar a la Virgen hasta las alturas. De regreso a la morada de su Novio.
— El artista que hizo esto, hace más de seiscientos años, sabía lo que
quería decir—comentó él.
Sonaron unos pasos en el suelo de madera. Entró una mujer y encendió
una vela delante del altar principal.
Nos quedamos inmóviles durante un rato, respetando el silencio de
aquella oración.
«El amor nunca viene gradualmente», pensaba mientras lo veía absorto
en la contemplación de la Virgen. El día anterior, el mundo tenía sentido sin
que él estuviese presente. Ahora necesitaba tenerlo a mi lado para poder des-
cubrir el verdadero brillo de las cosas.