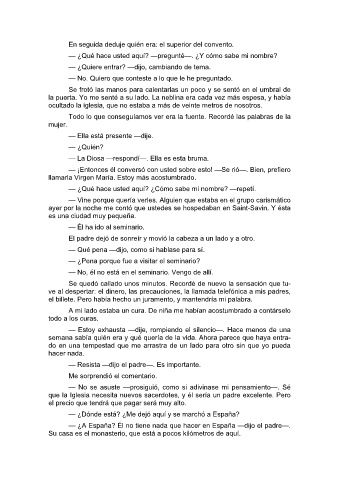Page 86 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 86
En seguida deduje quién era: el superior del convento.
— ¿Qué hace usted aquí? —pregunté—. ¿Y cómo sabe mi nombre?
— ¿Quiere entrar? —dijo, cambiando de tema.
— No. Quiero que conteste a lo que le he preguntado.
Se frotó las manos para calentarlas un poco y se sentó en el umbral de
la puerta. Yo me senté a su lado. La neblina era cada vez más espesa, y había
ocultado la iglesia, que no estaba a más de veinte metros de nosotros.
Todo lo que conseguíamos ver era la fuente. Recordé las palabras de la
mujer.
— Ella está presente —dije.
— ¿Quién?
— La Diosa —respondí—. Ella es esta bruma.
— ¡Entonces él conversó con usted sobre esto! —Se rió—. Bien, prefiero
llamarla Virgen María. Estoy más acostumbrado.
— ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo sabe mi nombre? —repetí.
— Vine porque quería verles. Alguien que estaba en el grupo carismático
ayer por la noche me contó que ustedes se hospedaban en Saint-Savin. Y ésta
es una ciudad muy pequeña.
— Él ha ido al seminario.
El padre dejó de sonreír y movió la cabeza a un lado y a otro.
— Qué pena —dijo, como si hablase para sí.
— ¿Pena porque fue a visitar el seminario?
— No, él no está en el seminario. Vengo de allí.
Se quedó callado unos minutos. Recordé de nuevo la sensación que tu-
ve al despertar: el dinero, las precauciones, la llamada telefónica a mis padres,
el billete. Pero había hecho un juramento, y mantendría mi palabra.
A mi lado estaba un cura. De niña me habían acostumbrado a contárselo
todo a los curas.
— Estoy exhausta —dije, rompiendo el silencio—. Hace menos de una
semana sabía quién era y qué quería de la vida. Ahora parece que haya entra-
do en una tempestad que me arrastra de un lado para otro sin que yo pueda
hacer nada.
— Resista —dijo el padre—. Es importante.
Me sorprendió el comentario.
— No se asuste —prosiguió, como si adivinase mi pensamiento—. Sé
que la Iglesia necesita nuevos sacerdotes, y él sería un padre excelente. Pero
el precio que tendrá que pagar será muy alto.
— ¿Dónde está? ¿Me dejó aquí y se marchó a España?
— ¿A España? Él no tiene nada que hacer en España —dijo el padre—.
Su casa es el monasterio, que está a pocos kilómetros de aquí.