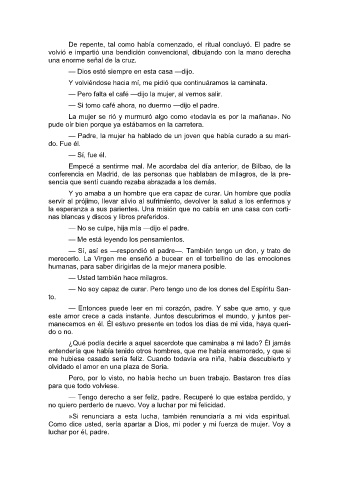Page 90 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 90
De repente, tal como había comenzado, el ritual concluyó. El padre se
volvió e impartió una bendición convencional, dibujando con la mano derecha
una enorme señal de la cruz.
— Dios esté siempre en esta casa —dijo.
Y volviéndose hacia mí, me pidió que continuáramos la caminata.
— Pero falta el café —dijo la mujer, al vernos salir.
— Si tomo café ahora, no duermo —dijo el padre.
La mujer se rió y murmuró algo como «todavía es por la mañana». No
pude oír bien porque ya estábamos en la carretera.
— Padre, la mujer ha hablado de un joven que había curado a su mari-
do. Fue él.
— Sí, fue él.
Empecé a sentirme mal. Me acordaba del día anterior, de Bilbao, de la
conferencia en Madrid, de las personas que hablaban de milagros, de la pre-
sencia que sentí cuando rezaba abrazada a los demás.
Y yo amaba a un hombre que era capaz de curar. Un hombre que podía
servir al prójimo, llevar alivio al sufrimiento, devolver la salud a los enfermos y
la esperanza a sus parientes. Una misión que no cabía en una casa con corti-
nas blancas y discos y libros preferidos.
— No se culpe, hija mía —dijo el padre.
— Me está leyendo los pensamientos.
— Sí, así es —respondió el padre—. También tengo un don, y trato de
merecerlo. La Virgen me enseñó a bucear en el torbellino de las emociones
humanas, para saber dirigirlas de la mejor manera posible.
— Usted también hace milagros.
— No soy capaz de curar. Pero tengo uno de los dones del Espíritu San-
to.
— Entonces puede leer en mi corazón, padre. Y sabe que amo, y que
este amor crece a cada instante. Juntos descubrimos el mundo, y juntos per-
manecemos en él. Él estuvo presente en todos los días de mi vida, haya queri-
do o no.
¿Qué podía decirle a aquel sacerdote que caminaba a mi lado? Él jamás
entendería que había tenido otros hombres, que me había enamorado, y que si
me hubiese casado sería feliz. Cuando todavía era niña, había descubierto y
olvidado el amor en una plaza de Soria.
Pero, por lo visto, no había hecho un buen trabajo. Bastaron tres días
para que todo volviese.
— Tengo derecho a ser feliz, padre. Recuperé lo que estaba perdido, y
no quiero perderlo de nuevo. Voy a luchar por mi felicidad.
»Si renunciara a esta lucha, también renunciaría a mi vida espiritual.
Como dice usted, sería apartar a Dios, mi poder y mi fuerza de mujer. Voy a
luchar por él, padre.