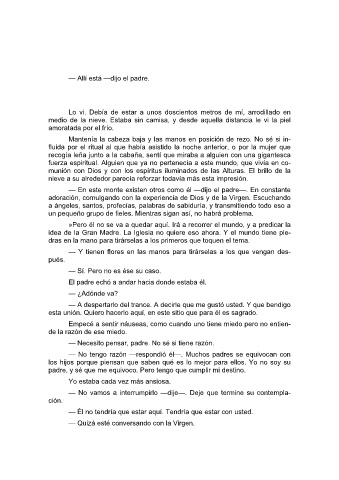Page 98 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 98
— Allí está —dijo el padre.
Lo vi. Debía de estar a unos doscientos metros de mí, arrodillado en
medio de la nieve. Estaba sin camisa, y desde aquella distancia le vi la piel
amoratada por el frío.
Mantenía la cabeza baja y las manos en posición de rezo. No sé si in-
fluida por el ritual al que había asistido la noche anterior, o por la mujer que
recogía leña junto a la cabaña, sentí que miraba a alguien con una gigantesca
fuerza espiritual. Alguien que ya no pertenecía a este mundo, que vivía en co-
munión con Dios y con los espíritus iluminados de las Alturas. El brillo de la
nieve a su alrededor parecía reforzar todavía más esta impresión.
— En este monte existen otros como él —dijo el padre—. En constante
adoración, comulgando con la experiencia de Dios y de la Virgen. Escuchando
a ángeles, santos, profecías, palabras de sabiduría, y transmitiendo todo eso a
un pequeño grupo de fieles. Mientras sigan así, no habrá problema.
»Pero él no se va a quedar aquí. Irá a recorrer el mundo, y a predicar la
idea de la Gran Madre. La Iglesia no quiere eso ahora. Y el mundo tiene pie-
dras en la mano para tirárselas a los primeros que toquen el tema.
— Y tienen flores en las manos para tirárselas a los que vengan des-
pués.
— Sí. Pero no es ése su caso.
El padre echó a andar hacia donde estaba él.
— ¿Adónde va?
— A despertarlo del trance. A decirle que me gustó usted. Y que bendigo
esta unión. Quiero hacerlo aquí, en este sitio que para él es sagrado.
Empecé a sentir náuseas, como cuando uno tiene miedo pero no entien-
de la razón de ese miedo.
— Necesito pensar, padre. No sé si tiene razón.
— No tengo razón —respondió él—. Muchos padres se equivocan con
los hijos porque piensan que saben qué es lo mejor para ellos. Yo no soy su
padre, y sé que me equivoco. Pero tengo que cumplir mi destino.
Yo estaba cada vez más ansiosa.
— No vamos a interrumpirlo —dije—. Deje que termine su contempla-
ción.
— Él no tendría que estar aquí. Tendría que estar con usted.
— Quizá esté conversando con la Virgen.