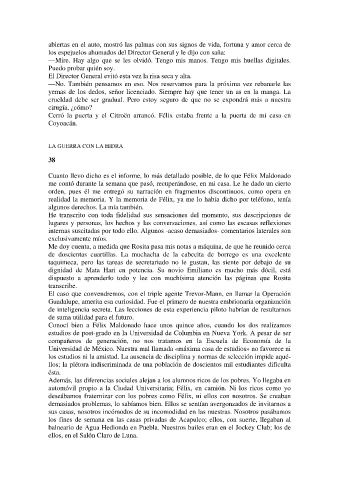Page 105 - La Cabeza de la Hidra
P. 105
abiertas en el auto, mostró las palmas con sus signos de vida, fortuna y amor cerca de
los espejuelos ahumados del Director General y le dijo con saña:
—Mire. Hay algo que se les olvidó. Tengo mis manos. Tengo mis huellas digitales.
Puedo probar quién soy.
El Director General evitó esta vez la risa seca y alta.
—No. También pensamos en eso. Nos reservamos para la próxima vez rebanarle las
yemas de los dedos, señor licenciado. Siempre hay que tener un as en la manga. La
crueldad debe ser gradual. Pero estoy seguro de que no se expondrá más a nuestra
cirugía, ¿cómo?
Cerró la puerta y el Citroën arrancó. Félix estaba frente a la puerta de mi casa en
Coyoacán.
LA GUERRA CON LA HIDRA
38
Cuanto llevo dicho es el informe, lo más detallado posible, de lo que Félix Maldonado
me contó durante la semana que pasó, recuperándose, en mi casa. Le he dado un cierto
orden, pues él me entregó su narración en fragmentos discontinuos, como opera en
realidad la memoria. Y la memoria de Félix, ya me lo había dicho por teléfono, tenía
algunos derechos. La mía también.
He transcrito con toda fidelidad sus sensaciones del momento, sus descripciones de
lugares y personas, los hechos y las conversaciones, así como las escasas reflexiones
internas suscitadas por todo ello. Algunos -acaso demasiados- comentarios laterales son
exclusivamente míos.
Me doy cuenta, a medida que Rosita pasa mis notas a máquina, de que he reunido cerca
de doscientas cuartillas. La muchacha de la cabecita de borrego es una excelente
taquimeca, pero las tareas de secretariado no le gustan, las siente por debajo de su
dignidad de Mata Hari en potencia. Su novio Emiliano es mucho más dócil, está
dispuesto a aprenderlo todo y lee con muchísima atención las páginas que Rosita
transcribe.
El caso que convendremos, con el triple agente Trevor-Mann, en llamar la Operación
Guadalupe, amerita esa curiosidad. Fue el primero de nuestra embrionaria organización
de inteligencia secreta. Las lecciones de esta experiencia piloto habrían de resultarnos
de suma utilidad para el futuro.
Conocí bien a Félix Maldonado hace unos quince años, cuando los dos realizamos
estudios de post-grado en la Universidad de Columbia en Nueva York. A pesar de ser
compañeros de generación, no nos tratamos en la Escuela de Economía de la
Universidad de México. Nuestra mal llamada «máxima casa de estudios» no favorece ni
los estudios ni la amistad. La ausencia de disciplina y normas de selección impide aqué-
llos; la plétora indiscriminada de una población de doscientos mil estudiantes dificulta
ésta.
Además, las diferencias sociales alejan a los alumnos ricos de los pobres. Yo llegaba en
automóvil propio a la Ciudad Universitaria; Félix, en camión. Ni los ricos como yo
deseábamos fraternizar con los pobres como Félix, ni ellos con nosotros. Se creaban
demasiados problemas, lo sabíamos bien. Ellos se sentían avergonzados de invitarnos a
sus casas, nosotros incómodos de su incomodidad en las nuestras. Nosotros pasábamos
los fines de semana en las casas privadas de Acapulco; ellos, con suerte, llegaban al
balneario de Agua Hedionda en Puebla. Nuestros bailes eran en el Jockey Club; los de
ellos, en el Salón Claro de Luna.