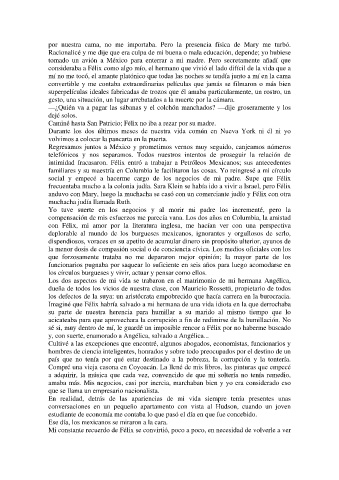Page 108 - La Cabeza de la Hidra
P. 108
por nuestra cama, no me importaba. Pero la presencia física de Mary me turbó.
Racionalicé y me dije que era culpa de mi buena o mala educación, depende; yo hubiese
tomado un avión a México para enterrar a mi madre. Pero secretamente añadí que
consideraba a Félix como algo mío, el hermano que vivió el lado difícil de la vida que a
mí no me tocó, el amante platónico que todas las noches se tendía junto a mí en la cama
convertible y me contaba extraordinarias películas que jamás se filmaron o más bien
superpelículas ideales fabricadas de trozos que él amaba particularmente, un rostro, un
gesto, una situación, un lugar arrebatados a la muerte por la cámara.
—¿Quién va a pagar las sábanas y el colchón manchados? —dije groseramente y los
dejé solos.
Caminé hasta San Patricio; Félix no iba a rezar por su madre.
Durante los dos últimos meses de nuestra vida común en Nueva York ni él ni yo
volvimos a colocar la pancarta en la puerta.
Regresamos juntos a México y prometimos vernos muy seguido, canjeamos números
telefónicos y nos separamos. Todos nuestros intentos de proseguir la relación de
intimidad fracasaron. Félix entró a trabajar a Petróleos Mexicanos; sus antecedentes
familiares y su maestría en Columbia le facilitaron las cosas. Yo reingresé a mi círculo
social y empecé a hacerme cargo de los negocios de mi padre. Supe que Félix
frecuentaba mucho a la colonia judía. Sara Klein se había ido a vivir a Israel, pero Félix
anduvo con Mary, luego la muchacha se casó con un comerciante judío y Félix con otra
muchacha judía llamada Ruth.
Yo tuve suerte en los negocios y al morir mi padre los incrementé, pero la
compensación de mis esfuerzos me parecía vana. Los dos años en Columbia, la amistad
con Félix, mi amor por la literatura inglesa, me hacían ver con una perspectiva
deplorable al mundo de los burgueses mexicanos, ignorantes y orgullosos de serlo,
dispendiosos, voraces en su apetito de acumular dinero sin propósito ulterior, ayunos de
la menor dosis de compasión social o de conciencia cívica. Los medios oficiales con los
que forzosamente trataba no me depararon mejor opinión; la mayor parte de los
funcionarios pugnaba por saquear lo suficiente en seis años para luego acomodarse en
los círculos burgueses y vivir, actuar y pensar como ellos.
Los dos aspectos de mi vida se trabaron en el matrimonio de mi hermana Angélica,
dueña de todos los vicios de nuestra clase, con Mauricio Rossetti, propietario de todos
los defectos de la suya: un aristócrata empobrecido que hacía carrera en la burocracia.
Imaginé que Félix habría salvado a mi hermana de una vida idiota en la que derrochaba
su parte de nuestra herencia para humillar a su marido al mismo tiempo que lo
acicateaba para que aprovechara la corrupción a fin de redimirse de la humillación. No
sé si, muy dentro de mí, le guardé un imposible rencor a Félix por no haberme buscado
y, con suerte, enamorado a Angélica, salvado a Angélica...
Cultivé a las excepciones que encontré, algunos abogados, economistas, funcionarios y
hombres de ciencia inteligentes, honrados y sobre todo preocupados por el destino de un
país que no tenía por qué estar destinado a la pobreza, la corrupción y la tontería.
Compré una vieja casona en Coyoacán. La llené de mis libros, las pinturas que empecé
a adquirir, la música que cada vez, convencido de que mi soltería no tenía remedio,
amaba más. Mis negocios, casi por inercia, marchaban bien y yo era considerado eso
que se llama un empresario nacionalista.
En realidad, detrás de las apariencias de mi vida siempre tenía presentes unas
conversaciones en un pequeño apartamento con vista al Hudson, cuando un joven
estudiante de economía me contaba lo que pasó el día en que fue concebido.
Ese día, los mexicanos se miraron a la cara.
Mi constante recuerdo de Félix se convirtió, poco a poco, en necesidad de volverle a ver